Guía didáctica
Introducción
Objetivos
Contenidos
Planificación del aprendizaje
Actividades
Ejercicios de autoevaluación
Solucionario
Evaluación
Bibliografía
Introducción
En un master de carácter tan técnico como éste que estáis estudiando, puede parecer sorprendente la presencia de una asignatura como La biosfera. En el resto de asignaturas del master se os proporciona una serie de conocimientos específicos que, a modo de herramientas, podréis utilizar directamente en vuestra labor cotidiana. En esta asignatura, sin embargo, la información que vais a procesar difícilmente os ayudará a solventar problemas concretos. Tampoco os proporcionará un elemento más que añadir a vuestro catálogo de habilidades como ingeniero ambiental. Dicho esto, ¿cuál es pues su utilidad y por qué se ha incluido en el programa del master?
La respuesta es sencilla. Consideramos que en toda profesión, y más en aquellas cuya actividad puede tener fuertes implicaciones socioeconómicas, debe existir un comprensión del contexto y las necesidades sociales que motivaron su aparición, que determinan su praxis y que van a influir en su evolución futura. Éste es el tipo de conocimientos que os proporcionaremos en esta asignatura. Mientras que el resto de materias del master os van a permitir responder a los cómo que se os planteen en vuestro ejercicio laboral, con La biosfera también vais a poder responder a los muchos por qué.
Comenzaremos con una introducción, donde se comentará aún más ampliamente, el papel de la asignatura en el contexto del master y en la que, a partir de un ejemplo histórico real, se os intentará convencer de la importancia de los problemas ambientales a los que nos enfrentamos –concepto vertebrador de la asignatura- y de la necesidad acuciante de acometerlos con resolución.
Continuaremos con un capítulo descriptivo (cap. 1), en el que, a través de una breve visión histórica de la evolución ambiental de la biosfera, se os mostrarán las principales innovaciones desarrolladas por la vida desde un punto de vista ecológico, las consecuencias del agotamiento de recursos y se os introducirá en el concepto de sostenibilidad. Al final del capítulo se os proporcionará una primera aproximación a la estructura y dinámica ambiental de los diferentes sistemas naturales que actualmente existen sobre el planeta.
En el siguiente capítulo (cap. 2), desarrollaremos un minicurso básico de ecología. Esta ciencia pluridisciplinar que pretende nada menos que elaborar una teoría que describa correctamente el funcionamiento de la biosfera, ha proporcionado la mayor parte de los conocimientos sintéticos que actualmente poseemos sobre los sistemas naturales. Que os familiaricéis mínimamente con sus conceptos y sus modelos de la realidad, va a ser básico para que, posteriormente, podáis comprender todas las implicaciones que puede llegar a tener una determinada problemática ambiental.
A continuación (cap. 3), abordaremos cada uno de los desafíos ambientales directamente atribuibles a la presencia humana sobre el planeta. Abordaremos problemas como el exceso de población, el agotamiento y desigual reparto de los recursos, la contaminación, la pérdida de diversidad o el cambio climático. Analizaremos cómo se relacionan entre ellos, cuáles son sus causas y sus principales efectos ambientales, y cuál puede ser su evolución futura bajo diferentes supuestos. En cada caso, estudiaremos las diferentes soluciones que se han planteado y qué dificultades existen para ponerlas en práctica.
En el último capítulo (cap. 4), a modo de síntesis y de reflexión, analizaremos los aspectos más sociales y éticos de la problemática ambiental. Primero analizaremos la evolución del pensamiento ambiental a partir de la interacción de las diferentes sociedades humanas con la naturaleza a lo largo de la historia. En la misma línea de reflexión, intentaremos comprender la situación actual a partir de la respuesta de nuestra sociedad a los problemas ambientales que se le plantean. Finalmente, mostraremos cuál puede ser la futura evolución del pensamiento ambiental bajo el nuevo paradigma de sostenibilidad y teniendo en cuenta la cada vez más real planetización de la sociedad humana.
Desde el punto de vista del ingeniero ambiental pudiera parecer que los capítulos más importantes de la materia son los dos últimos, ya que proporcionan el contexto técnico, social y ético en el que se fundamentará vuestra actividad profesional. Nosotros -y esperamos que al final de la asignatura vosotros también compartáis nuestra opinión- consideramos, sin embargo, que los capítulos precedentes también son imprescindibles para una correcta valoración de cualquier problemática ambiental o para una ajustada estimación de las posibles consecuencias de cualquier actividad relacionada con el medio ambiente.
En la mayoría de las asignaturas que vais a cursar en el master abordaréis conceptos de carácter técnico que, en general, van a ofrecer muy poco margen para la discusión. Desde esta perspectiva, los temas que vamos a abordar en La biosfera van a ser de naturaleza muy diferente y es conveniente que os forméis una opinión sobre ellos. Aparte de la información menos sujeta a controversia, se os expondrá, desde hipótesis que aún se están investigando, a simples conjeturas, pasando por interpretaciones de la realidad con un cierto componente ideológico. Por todo ello, nos hemos planteado una asignatura en la que va a ser necesaria vuestra participación activa en las discusiones que se propongan o en las que puedan nacer espontáneamente durante su desarrollo. El objetivo básico de este curso es que lleguéis a ser conscientes de la complejidad de la problemática ambiental y lo ligada que está a muchos otros aspectos socioeconómicos. Las soluciones propuestas a muchos de los problemas no son sencillas y en algunos casos son aún inexistentes. Consideramos que la reflexión sobre los temas expuestos en la asignatura es una parte importante de vuestra formación como ingenieros ambientales. Como profesional de este campo será conveniente que desarrolléis vuestra propia opinión ambiental y que la ubiquéis allá donde creáis conveniente en vuestra propia escala de valores. Todo ello deberá influir sin duda en la manera de abordar los problemas concretos de vuestra labor cotidiana.
Nos conformaremos, simplemente, si esta asignatura sirve de punto de partida para aquellos de vosotros que no tengan aún una opinión ambiental formada y como espacio de reflexión para el resto.
Objetivos
Aunque ya se han mencionado implícitamente en la introducción, en este apartado enunciaremos de manera explícita los objetivos básicos de la asignatura.
Así, al final del temario deberéis poseer suficiente información sobre:
- La evolución y el funcionamiento de la biosfera.
- Los aspectos socioeconómicos relacionados con el medio ambiente.
- Los problemas ambientales que causa o causará la actividad humana.
- Las soluciones propuestas con sus correspondientes aspectos socioeconómicos e ideológicos.
para que podáis
- Entender el contexto que ha motivado la aparición de la ingeniería ambiental, que determina su actividad y que afectará a su evolución futura.
- Desarrollar vuestra propia opinión ambiental en sus diversos aspectos sociales, técnicos y éticos.
- Decidir si ésta ha de influir, y de qué manera en caso afirmativo, en el desarrollo de vuestra futura actividad como ingenieros ambientales.
De manera práctica (mediante la lectura de los textos y realizando las actividades programadas) estos objetivos finales generales se alcanzarán a partir de la consecución de una serie de objetivos intermedios y parciales que se corresponden de manera aproximada con cada uno de los apartados desarrollados en el programa del curso. Por todo ello, al finalizar la asignatura también deberéis:
- Reconocer la importancia de la problemática ambiental y de la necesidad de resolverla.
- Entender la historia evolutiva de la biosfera desde un punto de vista ambiental.
- Conocer cuáles son los principales sistemas naturales presentes en la actualidad sobre la Tierra y cuál es el nivel de impacto humano en cada uno de ellos.
- Entender los conceptos básicos de la ecología y reconocer cuáles han sido sus aportaciones principales al conocimiento de la estructura y funcionamiento de la biosfera.
- Comprender de qué manera las nociones ecológicas nos ayudan a una mejor comprensión de los problemas ambientales.
- Reconocer cada uno de los principales desafíos ambientales a los que se enfrenta la humanidad y cómo se relacionan entre ellos desde un punto de vista ecológico y socioeconómico.
- Identificar las causas y consecuencias de cada problemática ambiental y valorar su posible evolución futura bajo diferentes supuestos.
- Analizar críticamente las diferentes soluciones propuestas para cada reto ambiental y elaborar alternativas mínimamente razonadas.
- Conocer la evolución de la percepción de la naturaleza a lo largo de la historia humana, a partir de las obras y reflexiones de científicos, historiadores e ideólogos.
- Describir la situación ambiental actual de manera global teniendo en cuenta los puntos de vista socioeconómico y ético.
- Analizar críticamente el paradigma del desarrollo sostenible en el contexto de las tendencias de desarrollo mostradas por la sociedad humana actual.
A su vez, cada uno de estos objetivos parciales se puede descomponer en los objetivos elementales que se persiguen en cada una de las unidades didácticas que componen cada uno de los capítulos de la asignatura. La planificación temporal del aprendizaje se realizará a partir del tiempo que se considerará necesario para alcanzar cada uno de los objetivos elementales. En los próximos apartados se describen estos objetivos con relación a sus correspondientes textos, actividades y ejercicios asociados (contenidos, actividades y ejercicios de autoevaluación).
Contenidos
A continuación desarrollaremos los contenidos de cada uno de los capítulos del programa. Asociaremos cada uno de los apartados a objetivos elementales concretos. El número de créditos que se declara para cada capítulo se ha calculado sumando los tiempos que aproximadamente se consideran necesarios para la realización de las lecturas, actividades y ejercicios. En el presente master hemos considerado que cada crédito corresponde a unas 15 horas de dedicación. Sin embargo, de cara a programar vuestra actividad, es mejor que consultéis el apartado de planificación del aprendizaje en esta misma guía didáctica. Os aconsejamos que sigáis el orden propuesto en los materiales de lectura ya que los contenidos expuestos en un capítulo son necesarios para la correcta comprensión de los siguientes.
Introducción
0,5 créditos
|
Contenidos |
Objetivos elementales |
|
La biosfera en el Master de Ingeniería Ambiental de la Empresa |
Entender la utilidad de la asignatura en el master. |
|
Lecciones desde la Isla de Pascua |
Comprender la importancia de los problemas ambientales y la necesidad de solventarlos antes de que sea demasiado tarde. |
Capítulo 1
La biosfera
0,1 créditos
|
Contenidos |
Objetivos elementales |
| La biosfera. Definición y características ecológicas fundamentales |
Comprender cuál es nuestro objeto de estudio y cuáles las principales características ecológicas de la biosfera. |
|
Breve historia de la evolución ecológica de la biosfera. |
Estudiar la historia evolutiva de la biosfera y conocer cuáles son las principales innovaciones evolutivas desde el punto de vista ecológico. |
| La homeostasis y Gaia |
Introducir los conceptos de sostenibilidad y agotamiento de recursos desde un punto de vista evolutivo. |
|
Los sistemas naturales de la biosfera |
Conocer cuáles son los principales sistemas naturales presentes en la actualidad sobre la Tierra, a través de sus principales características ecológicas y conocer el nivel de impacto humano en cada uno de ellos. |
Capítulo 2
Ecología
0,5 créditos
|
Contenidos |
Objetivos elementales |
|
Entender qué es la ecología y cuál es su objeto de estudio, aproximarnos a ella como un caso particular de la Teoría de Sistemas. Interpretar el funcionamiento de los ecosistemas desde un punto de vista termodinámico. |
|
Comprender el papel de la radiación solar incidente, la energía auxiliar y la temperatura sobre el ambiente y sobre los organismos. |
|
Conocer el ciclo del agua, entender su papel como sustrato en los ecosistemas acuáticos, su influencia en el clima, su importancia en el suelo y comprender cómo influye en la actividad de los organismos. |
|
Entender cómo la materia y la energía fluyen a través de cadenas alimentarias en los ecosistemas. Analizar los ciclos del carbono, nitrógeno y del fósforo. |
|
Estudiar qué tipos de interacciones se pueden producir entre un organismo y el ambiente que lo rodea o entre diferentes organismos. |
|
Estudiar los organismos desde una perspectiva demográfica. |
|
Entender los conceptos en los que se apoya la teoría ecológica: la comunidad, las asociaciones de especies, la diversidad, el nicho ecológico y las estrategias demográficas. Estudiar la sucesión y de qué manera interaccionan los ecosistemas entre ellos. Proporcionar un modelo general de ecosistema que incluya el papel ecológico de la especie humana. |
Capítulo 3
Los problemas ambientales
0,6 créditos
|
Contenidos |
Objetivos elementales |
|
Entender las diferencias en cuanto a impacto ambiental de diversos modelos socioeconómicos. Enunciar las características principales de un modelo de desarrollo sostenible. |
|
Estudiar la explosión demográfica humana y las soluciones propuestas para controlar el exceso de población. |
|
Analizar los recursos hídricos, alimentarios y energéticos, estudiando su gestión y los problemas ambientales con ellos asociados. |
|
Entender qué es la contaminación, de qué forma se produce y cuáles son sus efectos. |
|
Reconocer la degradación ambiental como posible causa de marginación que puede derivar en conflictos bélicos, sociales y en migraciones. |
|
Estudiar los efectos de los problemas ambientales sobre los ecosistemas: desertificación, explotación, fragmentación del territorio y pérdida de biodiversidad. |
|
Estudiar las causas y consecuencias del agujero de ozono y las soluciones propuestas. Analizar el efecto invernadero y su posible influencia sobre el clima global. |
Capítulo 4
Tierra-patria
0,3 créditos
|
Contenidos |
Objetivos elementales |
|
Estudiar la evolución histórica de la interacción entre el hombre y su entorno a través de su percepción de la realidad. Estudiar las bases del pensamiento ambiental moderno y comprender sus diferentes propuestas para enfrentarse a la problemática ambiental. |
|
Entender las múltiples implicaciones del desarrollo sostenible y analizar cómo se pueden conciliar la sostenibilidad y la globalización planetaria. Proponer una nuevo sistema de interacción sostenible entre el hombre y su entorno. |
Planificación del aprendizaje
A continuación proponemos un calendario ajustado para el correcto seguimiento de la asignatura. Elaboraremos un calendario independiente para cada capítulo, identificando los objetivos elementales que se deben alcanzar y los contenidos, actividades y ejercicios de autoevaluación asociados. El tiempo de dedicación debe ser considerado sólo como un valor aproximado. Aunque el tiempo necesario para la lectura y consulta de los textos de la asignatura sí que se puede medir con bastante fiabilidad, el tiempo que empleéis en las actividades y ejercicios de autoevaluación va a depender básicamente de vosotros y del interés que os despierten.
Introducción
|
Objetivos elementales |
Contenidos |
Actividades |
Tiempo |
|
Entender la utilidad de la asignatura en el master. |
|
|
5 min. |
|
Comprender la importancia de los problemas ambientales y la necesidad de solventarlos antes de que sea demasiado tarde. |
|
Ejercicio de autoevaluación 1 |
15 min. 15 min. |
|
Comprender la complejidad de los problemas medioambientales al tener en cuenta todos los puntos de vista: social, cultural, político, económico y ambiental. Reconocer los múltiples intereses que convergen ante un problema de gestión medioambiental. Entender los intereses de un colectivo determinado, encontrar sus elementos razonables y ponerse en su lugar y defender sus ideas, si es preciso. Reconocer la importancia de la cooperación para poder solucionar problemas ambientales. Buscar información relacionada con el medio ambiente y seleccionar la que es importante desde nuestro punto de vista. Debatir cuestiones ambientales. |
|
Actividad 1
|
8 h |
|
|
|
Total |
8 h 35 min. |
Capítulo 1
La biosfera
|
Objetivos elementales |
Contenidos |
Actividades |
Tiempo |
|
Comprender cuál es nuestro objeto de estudio y cuáles las principales características ecológicas de la biosfera. |
|
Ejercicio de autoevaluación 2 |
10 min. 20 min. |
|
Estudiar la historia evolutiva de la biosfera y conocer cuáles son las principales innovaciones evolutivas desde el punto de vista ecológico. |
|
|
10 min. |
|
Introducir los conceptos de sostenibilidad y agotamiento de recursos desde un punto de vista evolutivo. |
|
|
10 min. |
|
Conocer cuáles son los principales sistemas naturales presentes en la actualidad sobre la Tierra, a través de sus principales características ecológicas y conocer el nivel de impacto humano en cada uno de ellos. |
|
|
30 min. |
|
Reflexionar sobre cuál es el grado de conocimiento del alumno sobre ciertos conceptos ambientales. Reflexionar si el alumno tiene opinión formada sobre ciertas cuestiones ambientales. Debatir cuestiones ambientales. |
|
Actividad 2
|
30 min. |
|
|
|
Total |
1 h 50 min. |
Capítulo 2
Ecología
|
Objetivos elementales |
Contenidos |
Actividades |
Tiempo |
|
Entender qué es la ecología y cuál es su objeto de estudio, aproximarnos a ella como un caso particular de la Teoría de Sistemas. |
|
|
25 min. |
|
Interpretar el funcionamiento de los ecosistemas desde un punto de vista termodinámico. |
|
|
10 min. |
|
Comprender el papel de la radiación solar incidente, la energía auxiliar y la temperatura sobre el ambiente y sobre los organismos. |
|
|
40 min. |
|
Conocer el ciclo del agua, entender su papel como sustrato en los ecosistemas acuáticos, su influencia en el clima, su importancia en el suelo y comprender cómo influye en la actividad de los organismos. |
|
|
60 min. |
|
Entender cómo la materia y la energía fluyen a través de cadenas alimentarias en los ecosistemas. |
|
Actividad 3
|
60 min. 65 min. |
|
Analizar los ciclos del carbono, nitrógeno y del fósforo. |
|
|
20 min. |
|
Estudiar qué tipos de interacciones se pueden producir entre un organismo y el ambiente que lo rodea o entre diferentes organismos. |
|
Ejercicio de autoevaluación 3 |
45min. 40 min.
|
|
Estudiar los organismos desde una perspectiva demográfica. |
|
Ejercicio de autoevaluación 4 |
45 min. 20 min. |
|
Entender los conceptos en los que se apoya la teoría ecológica: la comunidad, las asociaciones de especies, la diversidad, el nicho ecológico y las estrategias demográficas. |
|
|
45 min. |
|
Estudiar la sucesión y de qué manera interaccionan los ecosistemas entre ellos. Proporcionar un modelo general de ecosistema que incluya el papel ecológico de la especie humana. |
|
|
25 min. . |
|
|
|
Total |
8 h 30 min. |
Capítulo 3
Los problemas ambientales
|
Objetivos elementales |
Contenidos |
Actividades |
Tiempo |
|
Entender las diferencias en cuanto a impacto ambiental de diversos modelos socioeconómicos. |
|
|
40 min. |
|
Enunciar las características principales de un modelo de desarrollo sostenible. |
|
|
10 min. |
|
Estudiar la explosión demográfica humana y las soluciones propuestas para controlar el exceso de población. |
|
Ejercicio de autoevaluación 5 |
60 min. 40 min. |
|
Analizar los recursos hídricos, alimentarios y energéticos, estudiando su gestión y los problemas ambientales con ellos asociados. |
|
Ejercicio de autoevaluación 6 |
50 min. 30 min. |
|
Entender qué es la contaminación, de qué forma se produce y cuáles son sus efectos. |
|
|
60 min. |
|
Reconocer la degradación ambiental como posible causa de marginación que puede derivar en conflictos bélicos, sociales y en migraciones. |
|
|
30 min. |
|
Estudiar los efectos de los problemas ambientales sobre los ecosistemas: desertificación, explotación, fragmentación del territorio y pérdida de biodiversidad |
|
|
70 min. |
|
Estudiar las causas y consecuencias del agujero de ozono y las soluciones propuestas. |
|
|
25 min. |
|
Analizar el efecto invernadero y su posible influencia sobre el clima global. |
|
Actividad 4
|
25 min. 2 h 30 min. |
|
|
|
Total |
9 h 50 min. |
Capítulo 4
Tierra-patria
|
Objetivos elementales |
Contenidos |
Actividades |
Tiempo |
|
Estudiar la evolución histórica de la interacción entre el hombre y su entorno a través de su percepción de la realidad. |
|
|
15 min. |
|
Estudiar las bases del pensamiento ambiental moderno y comprender sus diferentes propuestas para enfrentarse a la problemática ambiental. |
|
|
35 min. |
|
Entender las múltiples implicaciones del desarrollo sostenible y analizar cómo se pueden conciliar la sostenibilidad y la globalización planetaria. |
|
|
25 min. |
|
Proponer un nuevo sistema de interacción sostenible entre el hombre y su entorno. |
|
|
15 min. |
|
Debatir sobre cuestiones ambientales desde un punto de vista más conceptual y no exento de subjetividad. Analizar la utilidad de los temas tratados en la asignatura de cara a formarse una opinión sobre cuestiones ambientales |
|
Actividad 5
|
2 h 30 min. |
|
Entender los elevados costes ambientales asociados a la elaboración de bienes de consumo. |
|
Ejercicio de autoevaluación 7 |
40 min. |
|
|
|
Total |
4 h 40 min. |
Actividades
Seguidamente enunciaremos una serie de actividades que deberéis desarrollar durante la asignatura. Cada una de las cinco actividades va asociada a un capítulo (cuatro más la introducción). En general, los conceptos que se deben desarrollar se relacionan con el contenido del texto, excepto en las dos primeras, de carácter más general y que se realizarán al principio por motivos prácticos. En cada caso citaremos los objetivos didácticos que nos hemos planteado. Como se indica en el apartado correspondiente, las actividades son obligatorias y en ellas se basará la evaluación de la asignatura. Para llevarlas a cabo será necesaria vuestra participación activa y en algunos casos será preciso que interaccionéis entre vosotros y con el consultor. Cada actividad tiene una estructura diferente y se realizará de forma diversa. Seguid las instrucciones que se detallan para cada una de ellas y visitad el tablón del profesor cuando así se os indique. Procurad seguir el orden propuesto. Aunque os indicamos un tiempo recomendado para su realización, consultad también el apartado de planificación del aprendizaje en esta misma guía didáctica para distribuiros el tiempo. Considerad que el tiempo de dedicación puede variar ampliamente para aquellas actividades que impliquen búsqueda de información en la red (actividad 1), ejecución de programas on-line (actividad 4), o la interacción entre vosotros y con el consultor (actividades 1 y 5).
Actividad 1
Juego de rol sobre la gestión forestal en los bosques tropicales de Madagascar
Tiempo estimado: 8 h
Objetivos elementales:
-
Comprender la complejidad de los problemas medioambientales al tener en cuenta todos los puntos de vista: social, cultural, político, económico y ambiental.
Reconocer los múltiples intereses que convergen ante un problema de gestión medioambiental.
Entender los intereses de un colectivo determinado, encontrar sus elementos razonables y ponerse en su lugar y defender sus ideas, si es preciso.
Reconocer la importancia de la cooperación para poder solucionar problemas ambientales.
Buscar información relacionada con el medio ambiente y seleccionar la que es importante desde nuestro punto de vista.
Debatir cuestiones ambientales.
Actividad:
Como se indica en el enunciado, la actividad consistirá en un juego de rol sobre la gestión forestal de los bosques tropicales en Madagascar.
Madagascar es una isla situada al sudeste de la costa africana. Debido a su aislamiento desde un punto de vista biogeográfico en ella se han desarrollado una flora y fauna únicas que incluyen muchas especies endémicas en casi todos los grupos taxonómicos. En la isla se dan múltiples y complejos problemas ambientales. Uno de los más acuciantes es el de la destrucción del bosque tropical con la consiguiente erosión de suelos, extinción de endemismos y desaparición de culturas tradicionales. Múltiples intereses confluyen y varios son los factores responsables de la galopante destrucción del bosque tropical.
Vamos a suponer que se debe decidir el modelo de gestión forestal para un área extensa de bosque tropical donde confluyen múltiples intereses: explotación maderera, conservación del hábitat, conservación de la fauna endémica, investigación farmacéutica, protección de suelos y lucha contra la erosión, presencia de habitantes locales que conservan su cultura tradicional, presencia de habitantes occidentalizados con densidad de población creciente y con escasez de servicios, intereses políticos, cercanía a un núcleo urbano secundario, que podría actuar como zona de recreo, ecoturismo, yacimientos explotables comercialmente, construcción de vías de comunicación, etc.
La actividad consistirá en la realización de un debate en el que se intentará encontrar una solución consensuada para la gestión de esta área. Cada uno de vosotros asumirá un personaje que pertenecerá o representará los intereses de uno de los colectivos. Para ello primero deberéis buscar información de manera independiente para comprender la problemática ambiental y cuáles son vuestros intereses y para apoyar vuestros razonamientos. A continuación, si lo creéis conveniente, podréis intercambiar información, consultar y negociar con otros personajes para preparar mejor vuestra postura y/o para formar grupos de opinión. La actividad concluirá con la realización de un debate donde cada uno defenderá sus intereses.
El consultor de la asignatura os asesorará en la caracterización de su personaje y en la búsqueda de la información necesaria. También actuará como moderador del debate. El carácter complejo de esta actividad requiere que establezcamos una secuencia temporal en cada uno de los pasos intermedios necesarios para su completa realización. Los tiempos estimados van a depender en gran medida de vuestra participación activa y atenta.
1º) Lanzamiento de la actividad. El consultor de la asignatura enviará un mensaje durante la primera semana tras el comienzo de la asignatura para iniciar la actividad. En ese mensaje os proporcionará u os dirá dónde encontrar información que todos deberéis consultar para tener una cierta idea general de la problemática ambiental en Madagascar. En el mismo mensaje se ofrecerá la lista de personajes con sus características fundamentales.
2º) Escoger el personaje. Deberéis enviar un mensaje al consultor indicando qué personaje habéis escogido. Procurad escoger personajes que puedan tener opiniones diferentes a las vuestras, así aprovecharéis más el ejercicio. Tendréis tres días para realizar la selección (sin contar el fin de semana). Los personajes se asignarán por riguroso orden de petición. Si un personaje ya no está disponible, el consultor os enviará un mensaje donde figurarán los que todavía lo estén. Si pasados los tres días hay estudiantes que no han escogido personaje, el consultor se los asignará según su criterio.
3º) Preparar el personaje. Durante la semana siguiente prepararéis vuestro personaje. Una vez hayáis escogido, el consultor os enviará un mensaje donde os dará información adicional sobre el personaje y os sugerirá parte de la información que deberíais indagar. Durante esa semana investigaréis nueva información allí donde consideréis conveniente. Mantendréis contacto con el consultor para comentar lo que habéis encontrado y para discutir el enfoque que le queréis dar al personaje. El consultor os sugerirá ideas y fuentes de información alternativas si lo considera necesario. En esta fase se aconseja que sólo os comuniquéis con el consultor.
4º) Preparar el debate. Dispondréis de una semana para preparar el debate. Ello implica que no sólo deberéis preparar vuestra postura, sino que también sería conveniente que tanteáseis a otros personajes. Quizá alguien ha encontrado información que os podría interesar o vosotros, o disponéis de información que le interesa a alguien. Podríais negociar entre vosotros, preparar frentes de opinión comunes o localizar a vuestros máximos adversarios. Os aconsejamos que utilicéis vuestras direcciones particulares y no los espacios comunes, ya que os puede interesar que vuestras opiniones se mantengan ocultas a según qué otros participantes. Dispondréis de una lista donde figurará quién es cada personaje. En esta fase deberéis mantener al margen al consultor para que éste no tenga prejuicios en su labor de moderador durante la realización del debate.
5º) Debate. Con tres días de antelación y siguiendo el calendario propuesto se anunciará el debate en el tablón del consultor. En el día indicado el consultor/moderador abrirá la discusión en el espacio de debate con un mensaje. A continuación y durante una semana aproximadamente, deberéis intervenir para exponer en primer lugar vuestra postura y luego defenderla. Intentaréis llegar a una solución consensuada que sea eficaz. El consultor/moderador se reservará el derecho de intervenir para desbloquear posturas contrapuestas. El consultor dará por finalizado el debate mediante un mensaje de cierre.
6º) Resultado del debate. Cada uno de vosotros elaborará un pequeño informe (máximo un par de páginas) en el que expondrá cuál ha sido, desde su punto de vista, el resultado final del debate y en qué consiste la propuesta de gestión que se ha consensuado durante el mismo. Unos días más tarde, el consultor os enviará su impresión sobre el debate y sobre el grado real de consenso alcanzado tras la lectura de los informes.
Actividad 2.
Grado de conocimiento y opinión sobre cuestiones ambientales
Tiempo estimado: 30 min.
Objetivos elementales:
- Reflexionar sobre cuál es el grado de conocimiento del estudiante respecto a ciertos conceptos ambientales.
- Reflexionar si el estudiante tiene opinión formada sobre ciertas cuestiones ambientales.
- Debatir cuestiones ambientales.
Actividad:
Consiste en contestar a las siguientes preguntas:
1ª) ¿Qué entendéis por ecología, por sostenibilidad y por ingeniería ambiental?
2ª) ¿Qué entendéis y cuál es vuestra opinión sobre el ecologismo y sobre la ética ambiental?
Para la realización de esta actividad os solicitamos que no consultéis ninguna fuente de información. El interés del ejercicio consiste en que contestéis a las preguntas en función de vuestros conocimientos y opiniones, previos a la realización de la asignatura.
Enviad las respuestas al consultor lo antes posible (como muy tarde cuando esté comenzando el debate de la actividad 1). A partir de vuestras respuestas el consultor elaborará un informe, que debatiremos en la última actividad del curso, cuando prácticamente ya hayáis realizado toda la asignatura y dispongáis de información adicional. Procurad no discutir sobre esta actividad en los espacios comunes hasta la realización del debate en la actividad 5.
Actividad 3.
Elaboración de una ecuación, y análisis de sus posibles resultados
Tiempo estimado: 1 hora
Objetivos elementales:
- Entender conceptos y extraer la información significativa que llevan asociados.
- Hacer modelos conceptuales de la información que somos capaces de entender y sintetizar.
- Elaborar una ecuación a partir de modelos conceptuales.
- Explorar el funcionamiento de un modelo de realidad bajo diferentes supuestos.
Actividad:
Una de las grandes carencias entre los técnicos y científicos de muchos campos consiste en su escasa habilidad con las ecuaciones.
Las ecuaciones no son más que modelos simplificados de la realidad que toda persona con capacidad de comprensión y de síntesis debería manejar con facilidad. Una vez formuladas, o bien se usan directamente o bien se explorará su comportamiento ante situaciones hipotéticas que ayudan a hacer preguntas sobre el funcionamiento de la realidad misma y que permiten, posteriormente, experimentar sobre ella. Con una utilidad tan grande, tanto teórica como aplicada, todo profesional las debería manejar con confianza.
Considerad el siguiente esquema que muestra cómo circula la materia, medida como producción neta, o la cantidad de biomasa generada por unidad de tiempo, a través de un organismo:
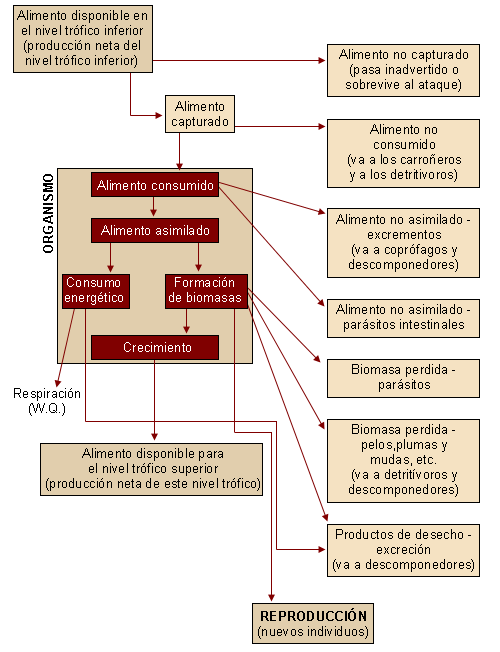
La transferencia de materia de un nivel trófico al siguiente no es perfecta: parte del alimento no es capturado, parte del capturado no es consumido, parte del alimento consumido no es asimilado, hay pérdidas hacia parásitos, etc. Ello provoca que la eficiencia en la transmisión de materia entre dos niveles tróficos (x ) nunca acostumbre a superar el 10%. Considerad ahora la ecuación de la eficiencia, x , que no es más que el cociente entre la producción neta que puede ser consumida por el nivel trófico siguiente (PNOUT) y la producción neta que se podía consumir del nivel trófico anterior (PNIN):

Así podemos considerar la eficacia como un factor de proporcionalidad que indica la relación que existe entre PNOUT y PNIN. Si ahora tenemos en cuenta que el esquema muestra de qué manera se relacionan ambas producciones netas, el resultado es que a partir del esquema se puede deducir una ecuación para la eficiencia.
Tras este preámbulo, la actividad consiste en los aspectos siguientes:
1º) Elaborad la ecuación para la eficiencia de transferencia de materia entre dos niveles tróficos (x ). Indicad cómo habéis deducido cada término
2º) Considerad dos organismos con diferente capacidad asimiladora, una elevada y otra baja. ¿Cómo se ven afectados el crecimiento, la reproducción y la actividad (respiración) de cada organismo? ¿Qué estrategias vitales deberán desarrollar? ¿Se os ocurren ejemplos concretos?
Razonad claramente las respuestas a las preguntas y enviadlas al consultor. En este caso os aconsejamos que utilicéis el foro de la asignatura para discutir entre vosotros las dudas que tengáis y las soluciones que se os vayan ocurriendo.
Actividad 4.
Estudio del cambio climático con modelos de simulación para diferentes escenarios de emisiones
Tiempo estimado: 2 h 30 min.
Objetivos elementales:
- Profundizar el conocimiento sobre el cambio climático.
- Analizar los diferentes escenarios de emisiones que se aplican a los modelos de simulación.
- Estudiar los principales modelos de simulación.
- Explorar los resultados de la aplicación de los modelos.
Actividad:
En esta actividad pretendemos que conozcáis y analicéis más a fondo las posibles consecuencias del cambio climático. Para ello exploraréis libremente las páginas electrónicas del Centro de Distribución de Datos (Data Distribution Center, DDC) del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático del Reino Unido (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC):
La misión de este organismo consiste en proporcionar información para analizar los posibles impactos del cambio climático. Para ello proporciona información diversa sobre los datos que se utilizan, los escenarios de emisiones, los modelos aplicados y las predicciones que se han obtenido al aplicarlos. También permite la ejecución on-line de varios modelos climáticos que utilizan diferentes escenarios de emisiones.
La actividad consiste básicamente en que naveguéis por las páginas electrónicas del IPCC-DDC. Inspeccionad aquellos aspectos del cambio climático que más os interesen, realizad simulaciones, estudiad los escenarios de emisión que se aplican, analizad los modelos, etc. Cuando ya tengáis una idea más o menos clara de los contenidos y actividades posibles de estas páginas electrónicas, escoged un tema concreto de ellas y analizadlo más profundamente. Elaborad un pequeño informe (inferior a dos páginas) que enviaréis al consultor. Si lo deseáis y consideráis que también puede ayudar a vuestros compañeros, enviad el informe también al foro de la asignatura, espacio que podéis aprovechar para discutir sobre esta actividad.
Actividad 5.
Debate sobre conceptos y opiniones ambientales
Tiempo estimado: 2 h 30 min.
Objetivos elementales:
- Debatir sobre cuestiones ambientales desde un punto de vista más conceptual y no exento de subjetividad.
- Analizar la utilidad de los temas tratados en la asignatura de cara a formarse una opinión sobre cuestiones ambientales.
Actividad:
La actividad consistirá simplemente en la realización de un debate sobre los conceptos de los que se os pedía que opináseis en la segunda actividad. A partir de vuestras respuestas en ella, el consultor elaborará un pequeño informe resumiendo vuestras opiniones ambientales al comienzo del curso. Este documento servirá como punto de partida para el debate. Comenzaréis opinando sobre el informe, sobre la utilidad de la asignatura en el contexto del master y si vuestras opiniones han cambiado durante vuestro aprendizaje. A partir de aquí discutiréis libremente sobre el aspecto o los aspectos entre los propuestos (ecología, sostenibilidad, ingeniería ambiental, ecologismo o ética ambiental) que más os interesen. El consultor participará en la discusión si lo considera conveniente. Tras una semana aproximadamente se dará por finalizado el debate. Seguidamente, el consultor lo analizará y os ofrecerá su opinión.
Para realizar esta actividad, es preciso haber finalizado las dos primeras. Una vez el consultor disponga de suficientes respuestas a la segunda actividad y una vez haya finalizado el debate de la primera actividad, propondrá una fecha para iniciar la quinta. Se procurará que la finalización del debate coincida con la finalización de la asignatura.
Ejercicios de autoevaluación
Los ejercicios de autoevaluación se han diseñado para analizar con más detalle conceptos estudiados en la asignatura, para trabajar aspectos prácticos que difícilmente se mostrarían en otro lugar, para ilustrar la relación entre diferentes conceptos o para provocar vuestra reflexión. Normalmente sólo hay uno por capítulo, excepto para el segundo y el tercero en los que por su extensión se ha añadido un ejercicio adicional en cada uno. Os aconsejamos que los intentéis realizar antes de mirar la solución y os sugerimos que discutáis sobre ellos en el foro de la asignatura. Las soluciones se ofrecen más adelante. Para cada uno de ellos se indica el tiempo estimado de realización y los objetivos perseguidos en cada caso. A tal efecto, sirvan las mismas consideraciones del apartado anterior.
Ejercicio 1
Tiempo estimado: 15 min.
Objetivo elemental: comprender la gravedad de la problemática ambiental y la necesidad de buscar soluciones adecuadas.
Enunciado: Utilizando los datos que aparecen en la Introducción, calculad la máxima densidad de población que hubo en la Isla de Pascua y el número de hectáreas disponibles de tierras de cultivo por habitante, suponiendo que el 70% de la isla es cultivable.
Teniendo en cuenta que en la Tierra habitan 6.000 millones de personas y que su superficie total es de 511 millones de km2, calculad la densidad de población bajo los siguientes supuestos :
- Para toda la superficie de la Tierra.
- Considerando que sólo ¼ de la superficie terrestre no se halla sumergida bajo los océanos.
- Considerando que la mitad de las tierras emergidas son inhóspitas e inhabitables (zonas polares y campos de hielo, desiertos, zonas húmedas o zonas muy rocosas)
- Considerando que de las zonas habitables sólo ¼ es cultivable. El resto son zonas demasiado rocosas, demasiado húmedas, demasiado inclinadas, con suelos demasiado pobres o ya ocupadas por construcciones humanas. ¿Cuántas hectáreas corresponden por habitante?
Comparad los valores de densidad y de ha/habitante que habéis calculado para la isla de Pascua y para la Tierra. Teniendo en cuenta que el área cultivable difícilmente se podrá incrementar, ¿cuál es la primera idea que os viene a la cabeza, caso de continuar el actual incremento de población en el planeta?
Ejercicio 2
Tiempo estimado: 20 min.
Objetivo elemental: entender que la estructura general de la biosfera se puede entender aplicando criterios puramente de sentido común.
Enunciado: En un hipotético planeta en el que dominase la quimiosíntesis sobre la fotosíntesis, ¿se caracterizaría la biosfera por gradientes redox verticales?
Ejercicio 3
Tiempo estimado: 45 min.
Objetivo elemental: practicar conceptos desarrollados en el capítulo 2.
Enunciado: El parque natural de Serengueti (Tanzania) ocupa una extensión de 25.000 km2. La vegetación está constituida básicamente por una comunidad de plantas herbáceas dominadas por el género Themeda, y con un estrato arbóreo, relativamente diseminado, con diversas especies del género Acacia. Estudios realizados en parcelas experimentales han establecido que la tasa de renovación (producción/biomasa, P/B) de las hojas de Acacia es de 0,5 años-1, la de las partes no fotosintéticas (troncos, ramas, etc.) de 0,025 años-1, mientras que la de Themeda es de 0,8 años-1. La relación promedio entre biomasa fotosintética y biomasa no fotosintética en Acacia es de 0,06.
Otros estudios realizados en el parque muestran que la biomasa media de árboles es de 65 TmPSHa-1 (PS es el peso seco), mientras que la de la comunidad de herbáceas es de 10 TmPSHa-1.
- Teniendo en cuenta que 1 gPS son 0,35 gC, ¿cuál es la producción anual de la comunidad mixta de Acacia y Themeda (en gC m-2 año-1)?
- ¿Cuál es la producción total del Parque de Serengueti?
- El impala es un pequeño antílope (de unos 50 kg de peso) que vive en el parque, alimentándose de las partes verdes de las plantas. Su población es estable y se calcula que ingiere un 1% de la producción de estas partes. Sabiendo que su tasa de asimilación es de un 35% y que su mortalidad del 25% anual, calculad cuántos impalas pueden vivir en el parque. Para los cálculos considerad que 1 g impala = 0,35 g PS impala, y que para la mayoría de mamíferos la respiración se puede calcular de manera aproximada mediante la ecuación R = 8.2 B0.75, donde B (biomasa individual) es el peso del animal (kg) y R la respiración en vatios (W). Aplicad 1gC = 10 kcal.
- El impala es cazado por diferentes depredadores, entre ellos los guepardos (también unos 50 kg de peso). Suponiendo que estos felinos son responsables de la quinta parte de las muertes de impalas, que la población de guepardos es también estable, que su mortalidad es de un 20% anual y que su tasa de asimilación es del 45%, ¿cuántos guepardos viven en el parque y qué área de caza le corresponde a cada uno?
Ejercicio 4
Tiempo estimado: 20 min.
Objetivo elemental: comprender la problemática de las especies antropófilas y practicar conceptos demográficos.
Enunciado: La gaviota argéntea es una especie antropófila, muy abundante en toda Europa occidental, que, entre otros lugares, nidifica en las Islas Medas, una reserva submarina protegida. Actualmente se considera que su población es excesiva, ya que provoca problemas ambientales y sociales. Sugerid métodos y sistemas para controlar su población.
Ejercicio 5
Tiempo estimado: 40 min.
Objetivo elemental: entender la relación entre natalidad y nivel de desarrollo o bienestar; comprender las consecuencias socioeconómicas de una elevada tasa de natalidad.
Enunciado: El nivel de desarrollo (o bienestar), ¿se ha mantenido constante o ha aumentado según los países? ¿Cómo se relaciona con la natalidad? Si se produce una cambio en una de estas variables, ¿cómo responde la otra? Por ejemplo, si aumenta el nivel de vida, ¿disminuye la natalidad?
Ejercicio 6
Tiempo estimado: 30 min.
Objetivo elemental: cuantificar el impacto ambiental de la alimentación humana.
Enunciado: A partir de vuestra dieta diaria (g/alimento al día) y basándoos en la tabla que se os proporciona en el enunciado, convertid vuestra dieta a valores de consumo energético diario (cal/alimento/día-1). Calculad a continuación vuestro consumo anual y después utilizad estos valores para calcular la superficie cultivada que se precisa para alimentaros, a partir del rendimiento de las cosechas necesarias para producir cada tipo de alimentos. Como es natural no hemos incluido el pescado. Los alimentos de origen animal tienen un rendimiento menor al implicar un paso adicional en la cadena trófica con la consiguiente reducción de eficiencia.
Comparad en el foro de la asignatura los resultados que habéis obtenido, especialmente si alguno de vosotros es vegetariano. En cualquier caso, ¿qué opináis del valor obtenido al compararlo con el resultado del primer ejercicio de autoevaluación?
|
Alimento |
Valor nutricional ( kcal g-1) |
Rendimiento (kcal m-2 año-1) |
|
Pan y cereales |
3,4 |
700 |
|
Arroz |
3,6 |
1.250 |
|
Maíz |
3,5 |
3.500 |
|
Patatas |
0,82 |
1.600 |
|
Hortalizas y verduras |
0,4 |
400 |
|
Legumbres |
4 |
900 |
|
Fruta |
0,6 |
1.200 |
|
Azúcar |
3,5 |
3.500 |
|
Aceite |
8 |
300 |
|
Margarina |
7 |
300 |
|
Bebidas refrescantes |
2,5 |
3.500 |
|
Leche |
0,6 |
420 |
|
Queso |
3 |
40 |
|
Huevos |
1,6 |
200 |
|
Pollo |
2,0 |
190 |
|
Cerdo |
4,5 |
190 |
|
Ternera |
2,5 |
130 |
Ejercicio 7
Tiempo estimado: 40 min.
Objetivo elemental: entender los elevados costes ambientales asociados a la elaboración de bienes de consumo.
Enunciado: Para secarse las manos después de lavárselas en un lavabo de un establecimiento público se puede escoger entre las siguientes opciones:
- toallas normales de tela
- toallas sin fin (en rollo)
- el secador de aire con tobera de aire
- toallitas de papel desechables
¿Cuál de las cuatro opciones anteriores tiene un menor coste económico, ambiental y energético?
Solucionario
A continuación desarrollamos las soluciones a los ejercicios de autoevaluación propuestos. Las soluciones que se ofrecen no son unívocas. En la mayoría de los casos son posibles otras interpretaciones. Utilizad el foro de la asignatura para proponer respuestas alternativas o para discutir las soluciones propuestas. Naturalmente el consultor estará a vuestra disposición para responder a vuestras dudas.
Ejercicio 1
- Datos de la Isla de Pascua:
Superficie: 165,75 km2
Población máxima (en 1550): 7.000 habitantes.
La densidad de población resultante es de:
42,23 hab/ km2
Si el 70% del terreno es cultivable:
Resultan 165,75 km2 x 0,7 = 116,025 km2 de tierras fértiles. Puesto que un km2 son 100 ha, tenemos 11602,5 ha fértiles en la isla. Dividiendo el número de hectáreas por el número de habitantes resulta:
1,658 ha /hab-1
en el momento de máxima densidad poblacional
- Datos para la Tierra:
Superficie: 511.000.000 km2
Población máxima (en 1999): 6.000.000.000 habitantes.
La densidad de población resultante es de:
11,74 hab/ km2
Descontando los océanos, queda ¼ de tierras emergidas:
Son 511.000.000 km2 x 0,25 = 127.750.000 km2 de tierras emergidas, de donde se obtiene una densidad de
46,97 hab /km2
Descontando un 50% de tierras inhóspitas e inhabitables:
Son 127.750.000 km2 x 0,5 = 63.875.000 km2 de tierras aprovechables, de donde se obtiene una densidad de:
93,94 hab /km2
en las zonas habitables
Si ahora tenemos en cuenta que sólo ¼ de las zonas habitables se puede cultivar, resulta:
que tenemos 63.875.000 km2 x 0.25 = 15.968.750 km2 de tierras cultivables, que son 1.596.875.000 ha, lo que una concentración de
0,26 ha/ hab-1
Comparando los datos, resulta que la densidad de población actual en las zonas habitables de la Tierra es prácticamente el doble que la que soportó la Isla de Pascua en su peor momento. La situación es más dramática respecto a la disponibilidad de suelo cultivable por habitante. En el momento actual disponemos de 6 veces menos superficie que la que dispusieron en Pascua en el año 1.550. Aunque los sistemas de explotación agrarios actuales son mucho más productivos que los desarrollados por los austronésicos, la situación es muy preocupante.
Respecto a la primera idea, se me ocurren varias palabras: hambre, fragilidad, límite y agotamiento de recursos.
Ejercicio 2
Observad en el esquema siguiente la semejanza estructural entre un tapete microbiano (análogo moderno de los estromatolitos), un ecosistema terrestre forestal y un ecosistema marino pelágico. En todos ellos, a pesar de sus diferencias de tamaño, encontramos la misma estructura. Existe una capa superficial a la que llega la luz y donde se sitúan los organismos fotosintéticos que producen materia orgánica y una capa profunda donde se encuentran organismos que descomponen (respiran) la materia orgánica de nuevo a sustancias minerales (nutrientes). La transición de la capa superficial a la profunda es más o menos gradual según el sistema.
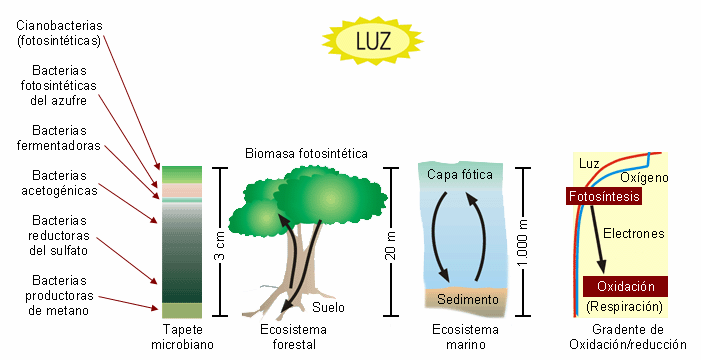
La separación en el espacio de la zona de producción y de respiración de la materia orgánica origina un gradiente de potencial redox (oxidación-reducción). En la capa superficial, donde se produce la síntesis de materia orgánica, hay producción de oxígeno que aparece en una concentración elevada. En la parte inferior, la materia orgánica es oxidada por los organismos descomponedores, que de esta manera consumen el oxígeno del ambiente y reducen el medio. Sin embargo, la realidad es más compleja, puesto que al consumir el oxígeno los descomponedores pasan a utilizar progresivamente otros compuestos como donadores de electrones y seguir así oxidando la materia orgánica. El uso de estos compuestos también ayuda a reducir el potencial redox en profundidad. El resultado neto es un transporte de electrones hacia la zona más profunda, como se ilustra en el gráfico situado más a la derecha en la figura. Un sistema como éste no podría funcionar mucho tiempo si no hay un retorno de nutrientes a la superficie donde se encuentran los productores primarios. En los tres sistemas se dan fenómenos de transporte vertical. En el caso de los árboles es su sistema circulatorio de vasos ascendentes y descendentes. En los ecosistemas marinos es la mezcla vertical que provoca básicamente el viento. Finalmente, en los tapetes microbianos son perturbaciones como las provocadas por una fase seca, en las que se fragmenta el tapete y se produce liberación de nutrientes al retornar a condiciones más húmedas.
No debería extrañarnos que en los tres casos la estructura sea vertical, al fin y al cabo la luz solar llega desde arriba. En el espacio, la estructura más eficiente para el tipo de sistemas que hemos descrito es precisamente la que tienen. Si productores primarios y descomponedores estuvieran mezclados en una especie de caldo, quizá se optimizarían algunos aspectos, pero sin duda la eficiencia de la producción primaria sería mucho menor porque, básicamente y de manera muy simplificada, les harían sombra. Evolutivamente se ha producido una presión selectiva entre los productores primarios para buscar las condiciones de funcionamiento óptimas y por ello, de alguna manera, tienden a separarse de los demás y acercarse a la luz.
Imaginemos ahora el planeta donde domina la quimiosíntesis, con organismos que utilizan compuestos químicos para sintetizar materia orgánica. En la Tierra tenemos ejemplos de estos organismos en las dorsales mediooceánicas, donde hay gran actividad volcánica. En este caso también los productores primarios podrían tender a acercarse a la fuente del recurso para optimizar su actividad. Nuevamente se podría originar un gradiente entre productores y descomponedores, pero la diferencia principal es que ahora la fuente energética que inicia el proceso no vendría de arriba sino del sustrato, probablemente a través de focos puntuales (como efectivamente pasa en las fuentes hidrotermales). No habría presión selectiva para desarrollar una estructura vertical, más bien se podría seleccionar la estructura contraria o incluso círculos concéntricos alrededor de un foco central. En ese caso también dominarían probablemente los sistemas de transporte horizontal sobre los verticales que caracterizan nuestra biosfera.
Ejercicio 3
- Calcularemos en primer lugar la producción anual de la comunidad de Acacia+Themeda (en gC m-2 año-1).
Comenzaremos por la producción de Acacia. En el árbol, parte de la producción se da en las hojas y parte en los lugares no fotosintéticos. Sabemos que la relación entre producción y biomasa (P/B) en hojas es de 0,5 años-1 (PF/BF = 0,5) y en las partes no fotosintéticas de 0,025 años-1 (PNF/BNF = 0,025). También sabemos que la biomasa total (BT) de Acacia es de 65 tm PS ha-1 y que la proporción entre biomasa fotosintética (BF) y no fotosintética (BNF) es de 0,06 (BF /BNF = 0,06).
La biomasa total es la suma de la fotosintética y no fotosintética BT = BF + BNF y por lo tanto:
BNF = BT – BF
como BT = 65 tm PS Ha-1,
BNF = 65 – BF
puesto que BF /BNF = 0,06 resulta
BF = 0,06BNF
donde sustituyendo queda
BF = 0,06.(65 – BF)
que aislando da un resultado de
BF = 3,68 tm PS ha-1
que sustituyendo en la ecuación de la biomasa no fotosintética da:
BNF = 61,32 tm PS ha-1.
A continuación podemos calcular las producciones a partir de los cocientes P/B. En la parte fotosintética tenemos PF/BF = 0,5 donde sustituyendo BF obtenemos
PF = 1,84 tm PS ha-1 año-1.
Análogamente con PNF/BNF = 0,025 y BNF = 61,32 obtenemos
PNF = 1,53 tm PS ha-1 año-1.
La producción total resultante es PAc = PF + PNF que toma un valor de:
PAc = 3,37 tm PS ha-1 año-1
donde aplicando que 1 Tm son 106 gramos y que 1 Ha son 104 m2 tenemos:
PAc = 337 g PS m-2 año-1
que aplicando la conversión entre peso seco y gramos de carbono (1 gPS = 0,35 gC), se convierte en:
PAc = 117,95 gC m-2 año-1
Seguiremos con la producción de Themeda. La comunidad de herbáceas tiene una productividad (P/B) de 0,8 años-1 y una biomasa de 10 Tm PS Ha-1.
Calculamos la producción de Themeda (PTh) sustituyendo el valor de biomasa en la ecuación de la productividad y obtenemos:
PTh = 8 tm PS ha-1 año-1.
que aplicando las mismas conversiones de peso, área y relación PS/gC, se convierte en:
PTh = 280 gC m-2 año-1
De donde resulta una producción total para la comunidad de Acacia+Themeda (PT = PAc + PTh) de:
PT = 397,95 gC m-2 año-1
Para ello sólo hay que multiplicar la producción total de la comunidad de Acacia+Themeda, obtenida anteriormente, por la superficie del parque:
PS = 9,95 x 106 tm C año-1
Comenzamos calculando el consumo energético de un impala. Los organismos consumen energía para mantener su actividad (respiración) y para crecer y reproducirse. Para calcular la respiración aplicamos la fórmula R = 8,2 B0,75 aplicando un peso (B, biomasa del individuo) de 50 kg:
RI = 154,2 W impala-1
pasamos de vatios a cal seg-1 teniendo en cuenta que 1W = 0,24 cal seg-1:
RI = 37,01 cal /seg-1 impala-1
que de manera inmediata pasamos a kcal año-1 (1 kcal = 1.000 cal y 1 año = 31,536 x 106 seg.):
RI = 1,167 x 106 kcal año-1 impala-1
Para calcular la energía consumida para crecimiento y reproducción debemos tener en cuenta que la población es estable, es decir la biomasa de la población se mantiene constante. Para ello la productividad (P/B) ha de compensar las pérdidas por mortalidad (P/B = M). Sabemos que la mortalidad es del 25%, lo que supone una tasa de mortalidad del 0,25 año-1, por lo tanto, la productividad también es de 0,25 años-1. Sustituyendo en la ecuación de la productividad la biomasa de un impala individual (50kg.) obtenemos su producción:
PI = 12,5 kg año-1 impala-1
Teniendo en cuenta que en los vertebrados un 70% de nuestro peso es agua, resulta que el 30% restante corresponde al peso seco (PS). En tal caso la productividad por impala en kg/PS será de:
PI = 3,75 kg PS año-1 impala-1
Puesto que 1 gPS = 0,35 gC y que 1 gC = 10 kcal, resulta que 1 kgPS = 3.500 kcal, o sea que:
PI = 13125 kcal año-1 impala-1
La suma de la respiración (1,167 x 106 kcal año-1 animal-1) y de la producción (13.125 kcal año-1 animal-1) de un impala individual nos informa de sus requerimientos energéticos anuales (EI):
EI = 1,18 x 106 kcal año-1 impala-1
Ésta es la energía que debe ser asimilada por cada impala anualmente. Puesto que la eficiencia de asimilación del impala es del 35% la energía que ingieren (EII) es mucho mayor:
EII = 3,37 x 106 kcal año-1 impala-1
Por otra parte sabemos que los impalas ingieren el 1% de la producción de Acacia+Themeda en el Serengueti (PS = 9,95 x 106 Tm C año-1):
PIS = 99500 tm C año-1
valor transformado a gC, podemos expresar en unidades energéticas usando la equivalencia entre 1 gC = 10 kcal:
PIS = 9,95 x 1011 kcal año-1
Sólo tenemos que dividir este valor por la energía ingerida por cada impala (EII), para conocer su abundancia en el parque (NI):
NI = 295.252 impalas
Que supone una densidad de (en los 25.000 km2 del parque):
11,8 impalas km-2
La serie de cálculos es prácticamente idéntica a la realizada para los impalas. Comenzamos calculando el consumo energético de un guepardo. Puesto que su peso también es de 50 kg su respiración también es la misma que la de un impala:
RG = 1,167 x 106 kcal año-1 guepardo-1
Para la energía consumida en crecimiento y reproducción sirven también las mismas consideraciones puesto que la población es estable, aunque para los guepardos la mortalidad es únicamente del 20%. O sea P/B = 0,2 años-1. Sustituyendo en la ecuación de la productividad la biomasa de un guepardo (50kg) obtenemos su producción:
PG = 10 kg año-1 guepardo-1
Pasando a peso seco (PS):
PG = 3 kg PS año-1 guepardo-1
Puesto que 1 gPS = 0,35 gC y que 1 gC = 10 kcal, resulta que 1 kgPS = 3500 kcal, o sea que:
PG = 10.500 kcal año-1 guepardo-1
De la suma de la respiración y de la producción obtenemos los requerimientos energéticos anuales (EG):
EG = 1,17 x 106 kcal año-1 guepardo-1
En los guepardos la eficiencia de asimilación es del 45%, por tanto la energía que ingieren (EIG) es:
EIG = 3,36 x 106 kcal año-1 guepardo-1
Por otra parte sabemos que los guepardos son los responsables del 20% de las muertes de impalas. Puesto que la mortalidad de los impalas es del 25%, los guepardos son sólo responsables de un 5% de las muertes. Si en el Serengueti hay 295.252 impalas, cada año un 5% son cazados por guepardos (PII):
PII = 14.762 impalas
Si cada impala pesa 50 kg, pero del total sólo un 30% es peso seco (PS), obtenemos:
PII = 221.430 kg PS año-1
que pasados a gC y éstos a su vez a kcal:
PII = 221.430 kg PS año-1
valor transformado a gC, podemos expresar en unidades energéticas usando la equivalencia entre 1 gC = 10 kcal:
PIS = 7,75 x 108 kcal año-1
Sólo tenemos que dividir este valor por la energía ingerida por cada guepardo (EIG), para conocer su abundancia en el parque (NG):
NG = 230 guepardos
Que supone una densidad (en los 25.000 km2 del parque) de:
0,0092 guepardos km-2
De hecho, cada guepardo dispone de un territorio exclusivo de:
108,7 km-2
Información real del Parque del Serengueti (NGM, diciembre 1999, edición española) indica que su población de guepardos es de 250 individuos que viven en territorios solapados de unos 800 km2 (diferentes individuos comparten gran parte de su territorio y se dispersan para minimizar su interacción con leones y con hienas). Aunque la realidad es mucho más compleja, vemos cómo los cálculos energéticos que hemos realizado nos permiten caracterizar de manera bastante fiable la estructura de los ecosistemas. En cambio, los modelos poblacionales, basados simplemente en tasas de nacimiento y muerte, suelen funcionar peor que las aproximaciones energéticas.
Ejercicio 4
La gaviota argéntea es una especie que se ha adaptado perfectamente a la convivencia con el hombre. La naturaleza antropófila de esta especie y de otras gaviotas semejantes queda demostrada al observar las explosiones demográficas que han experimentado sus poblaciones tanto en Europa como en Estados Unidos durante el siglo XX. La población hispanofrancesa mediterránea, por ejemplo, ha pasado de las 9.000 parejas a principios de los años sesenta a 31.000 en los ochenta.
Las explosiones demográficas de una especie suelen ser debidas a un incremento en la disponibilidad de recursos, a una facilitación de la reproducción y/o a la reducción (o ausencia) de la presión de los depredadores (sensu lato). En el caso de la gaviota argéntea –y de otras gaviotas en general- las causas citadas por los expertos han sido el uso por parte de estas especies de vertederos y de rechazos de pesca como fuente alimentaria y la ausencia de predación sobre adultos, pollos o huevos (ha desaparecido la presión natural y humana sobre las colonias de cría).
También según los expertos, este aumento poblacional ha venido provocando problemas al hombre de tipo económico y sanitario, como la reducción de la rentabilidad de los cultivos marinos y de las salinas, problemas higiénicos en reservas de abastecimiento de agua potable, riesgo de accidente en aeropuertos, molestias en asentamientos humanos, eliminación competitiva de otras aves marinas y alteración de la vegetación y suelos de las áreas de cría.
Ante tales problemas, muchos países se han planteado frenar esta explosión demográfica. En los Países Bajos primero se aplicó el sistema de envenenamiento de adultos, pero la opinión pública se opuso porque se eliminaban también individuos de otras especies, algunas de ellas protegidas. Luego probaron retirando huevos de las colonias, pero las gaviotas respondieron realizando puestas de sustitución y buscando áreas de cría más inaccesibles. En Alemania se pinchaban los huevos para eliminar los embriones sin provocar una nueva puesta. Pero el resultado fue que en muchas ocasiones los pollos nacían igualmente y como mucho resultaban lisiados. El siguiente paso consistió en sustituir los huevos por otros artificiales que eran incubados normalmente. Esta solución, aunque efectiva y aplicada en todas las costas del Mar del Norte, era muy costosa en términos económicos y de recursos humanos. El método más utilizado actualmente, y de aplicación en las Islas Medas, consiste en la eliminación controlada de adultos por envenenamiento en el nido durante la época de cría con lo que también se echa a perder la puesta. Esta técnica también está bajo revisión, pues parece causar la fragmentación de las colonias, con lo cual el control poblacional se complica en años sucesivos.
La política actual pretende continuar con las operaciones de control intentando también reducir las fuentes de alimento para las gaviotas (reducción de vertederos por ejemplo). Esta aproximación, sin dejar de ser correcta, no deja de ser insuficiente y adolece de cierta falta de planteamientos ecológicos.
La cuestión real es que la actividad humana en general crea una serie de oportunidades ecológicas que ciertas especies han sabido aprovechar. Su autoecología y comportamiento las predispone para beneficiarse de estas oportunidades. Todas aquellas especies con amplio espectro alimentario y cuyos mecanismos de control poblacional natural hayan desaparecido, son buenas candidatas para convertirse en acompañantes de la especie humana. En este sentido, las gaviotas estaban perfectamente preparadas para obtener el papel que ahora desempeñan como "detritívoros" de la sociedad humana. No podremos dejar de producir residuos orgánicos de algún tipo y aunque cambiemos su tratamiento y/o deposición, las gaviotas se podrán adaptar a estas nuevas prácticas. Hemos creado con ellas un escenario coevolutivo con elevada tasa de cambio, pues la mayoría de las adaptaciones mutuas son de tipo cultural.
Probablemente tendremos que aceptar la regulación de las poblaciones de gaviotas como algo habitual en nuestras relaciones mutuas, tal como lo hemos aceptado con las cucarachas, ratas, ratones, palomas y otras especies antropófilas.
En todo caso, este control poblacional debe ser inteligente. Hasta ahora se ha tendido a controlar los grandes núcleos poblacionales –como la colonia de Islas Medas- en respuesta a problemas locales. Evidentemente, la expansión no se ha frenado. Las gaviotas son innovadoras, son capaces de ampliar su abanico de recursos y de criar en zonas que se consideraban inadecuadas para ellas. Como resultado se han ido extendiendo fuera de su área de distribución potencial. Es este sistema de colonias, que funciona como nuevo foco de dispersión, el que da lugar al crecimiento observado. Una nueva colonia en un lugar inesperado no es sólo un nuevo foco poblacional, sino – y lo que es más grave todavía- un foco de la innovación, que ha permitido su asentamiento y que puede ser transmitida al resto de la población. Es un sistema de colonización tipo epidémico, el que se ha postulado que tendrá la futura colonización espacial.
Para luchar contra esta estrategia expansiva, sería conveniente caracterizar con precisión la situación actual de la población de gaviotas y censar sus colonias. Habría que atacar principalmente los focos secundarios más activos (aquellos que presenten la mayor tasa de dispersión y formación de nuevas colonias) y/o los más innovadores (aquellos que aprovechen nuevos recursos o que nidifiquen en un lugar imprevisto o de una manera insospechada). Aunque el control de los focos principales no se debe descuidar (sobre todo por los efectos nocivos locales alrededor del foco), atacar focos secundarios sería más efectivo. En estas colonias menores, la erradicación podría y debería ser completa, algo imposible en un gran núcleo de población. Con ello se conseguiría paulatinamente que las poblaciones se fuesen retrayendo sobre sus núcleos originales, lo que a su vez facilitaría las labores de control a realizar con posterioridad.
Ejercicio 5
La respuesta que os ofrecemos para este ejercicio va a ser un poco más extensa de lo habitual. El análisis de la pregunta propuesta lo vamos a realizar aplicando técnicas de investigación idénticas a las que se aplicarían en un estudio formal. Os mostraremos algunas de las técnicas estadísticas más habituales en ecología y os mostraremos cómo se puede extraer información de los datos mediante su uso.
El problema básico de este ejercicio es la definición del bienestar. La tasa de natalidad es una variable medida objetivamente, de la que se pueden obtener datos fiables. El bienestar es, en cambio, una variable influenciada por aspectos económicos, sociales y culturales, cuya definición tiene un carácter muy subjetivo. De hecho, se la considera sinónimo de nivel de vida, aunque este concepto es en su definición tan relativo como el de bienestar.
Podríamos definir el bienestar de un estado como el grado medio de satisfacción de las necesidades de sus ciudadanos. Diferentes estados tienen diferentes culturas y situaciones, a las que corresponden diferentes necesidades y distintas maneras de satisfacerlas. Estamos ante una medida que, tanto en valor absoluto como en escala relativa, es diversa y dependiente del contexto. Por ejemplo, el nivel de satisfacción de sus necesidades en una sociedad humana cazadora-recolectora aislada y fiel a sus tradiciones, puede ser mucho más elevado que el de un ciudadano medio occidental desbordado por el consumismo.
A pesar de todo, no hay que pecar de ingenuo y olvidar que la globalización económica que caracteriza nuestra época provoca una homogeneización sociocultural a escala planetaria que proporciona una escala global de bienestar. Puesto que el modelo económico y la cultura dominante corresponden al capitalismo de libre mercado occidental, es lógico que su modelo de bienestar sea el que podemos considerar "universal". Cuanto más se adapte un estado (de manera voluntaria o forzosa) al sistema económico global y cuanto más se componga su población de ciudadanos-consumidores, más se asemejará su concepto de bienestar al que hemos postulado como global.
Habitualmente se han utilizado parámetros puramente económicos para comparar el nivel de bienestar de ciudadanos de diferentes estados. La renta per capita ha sido y es la más utilizada de estas medidas. Pero, para ser consecuentes con lo dicho anteriormente, no deberíamos conformarnos con una medida del bienestar puramente económica.
Se podría pensar que una buena medida de bienestar sería el grado de satisfacción de sus necesidades que considera tener cada individuo. En contextos sociales con manipulación o aislamiento informativo, chauvinistas, ultranacionalistas y/o con individuos críticamente inactivos, el resultado estaría totalmente sesgado hacia la sobrevaloración del bienestar o, simplemente, perdería su carácter global. En estados en vías de desarrollo, la ilusión de los paraísos occidentales –motor impulsor en muchos casos de su fuerte emigración -, produciría entre sus ciudadanos una valoración a la baja de su propio bienestar.
Otra opción podría consistir en la búsqueda de medidas indirectas que reflejen ese grado de satisfacción de las necesidades. En el extremo de los países más desarrollados, la proporción de tiempo o de recursos dedicados al ocio sensu lato (cultura, descanso, actividades solidarias, etc.) podría ser una buena estima indirecta del bienestar, aunque este concepto de ocio es todavía demasiado diverso dentro del mundo occidental como para ser generalizable. En cambio, en los países de rentas medias o bajas, la tasa de emigración económica podría ser una buena estima de la insatisfacción de los ciudadanos. La imposibilidad de separar entre la emigración por motivos económicos y por cuestiones sociopolíticas, la ya comentada falsa creencia en paraísos exteriores y el efecto imán que ejercen ciertos países industrializados cercanos o accesibles a algunas de las zonas subdesarrolladas, distorsionan esta medida y la invalidan completamente.
En este ejercicio se ha optado por una opción más pragmática. Se ha desarrollado un índice empírico de bienestar a partir de la información disponible aplicando técnicas estadísticas multivariantes de uso habitual en estudios ecológicos.
El primer problema consistió en localizar información asequible y de suficiente calidad. Actualmente existen diversas bases de datos factuales y conceptuales que contienen registros para cada estado, con información más o menos elaborada de tipo poblacional, económico, social, sanitario, cultural, ambiental y/o energético. La calidad de la información de estas bases de datos es directamente proporcional a su coste y muchas de ellas, previo contrato o compra, son accesibles electrónicamente (on line, internet, CDROM, etc.). Sin duda, una de las bases de datos más completa es la que desde hace años viene compilando el Departamento de Economía Internacional del Banco Mundial. Esta base de datos denominada World Development Indicators (WDI), contiene, como su nombre indica, múltiples índices económicos de desarrollo para unos 130 estados con población superior al millón de habitantes. Puesto que esta base de datos se utiliza para elaborar un informe periódico sobre el nivel de desarrollo económico mundial, también contiene un gran número de variables no económicas que se utilizan para discutir la evolución de los indicadores de desarrollo. Esta base de datos se puede conseguir a través de la página web del WDI en el Banco Mundial (http://www.worldbank.org).
De las 128 variables y 130 estados que componen la WDI, se conservaron inicialmente 123 y 59, respectivamente, excluyendo aquellas variables medidas en pocos países y aquellos estados de los que había poca información disponible. La mayoría de las variables permitían estudiar la evolución temporal al contener valores medidos en al menos dos años diferentes, habitualmente el primero en la década de los ochenta y el segundo en los noventa.
Para generar un índice de bienestar y estudiar su evolución se escogieron una serie de variables procurando que hubiera el mínimo de valores perdidos, que representaran los diferentes aspectos que pueden incidir en el bienestar (económia-producción, salud-alimentación, educación, energía y población) y que fuesen comparables entre países con niveles de renta muy diferentes. Basándonos en estos criterios, se seleccionaron las siguientes variables:
- Economía y producción:
- Energía:
- Salud y alimentación:
- Población:
GDP (Gross Domestic Product per capita, en $ constantes). El producto interior bruto per capita, mide la contribución individual a la producción total de bienes y servicios en un determinado estado. De hecho, mide la capacidad de creación de riqueza de un estado dividida por su número de habitantes. No necesariamente corresponde con la capacidad media de creación de riqueza de cada individuo, pues no tiene en cuenta las desigualdades económicas e incluye las riquezas creadas a partir de materias primas y productos explotados por multinacionales.
PPP (Purchasing Power Parity, en $ equivalentes). La paridad del poder adquisitivo, mide el número de dólares equivalentes que necesitan los ciudadanos en su estado para poder comprar los mismos bienes y servicios que costarían 100$ en EEUU. Es una medida comparativa de precios y de la capacidad de compra, factores que están directamente relacionados.
CE (Consumo de Energía per capita, en kg equivalentes de petróleo). Es simplemente el consumo energético medio por individuo. Niveles de vida elevados suelen comportar elevados consumos energéticos aunque menor eficiencia en el aprovechamiento energético.
EV (Esperanza de vida, en años). Es el número medio de años que vive un ciudadano de un país determinado. Variable muy relacionada con la calidad sanitaria.
M<5 (Mortalidad infantil, en número de muertos por cada 1.000 nacidos vivos). Se considera para el cálculo sólo la población infantil menor de cinco años. Esta variable se relaciona directamente tanto con el nivel sanitario de un estado, como con su nivel nutricional.
GG (Grano para el consumo del Ganado, en %). Se calcula qué porcentaje de productos agrícolas producidos se dedica a la alimentación del ganado. Es una variable que indirectamente da mucha información, ya que por ejemplo, cuando es elevada, indica excedentes agrarios y diversidad en la dieta. En el caso de estados cuyo sector primario esté en manos de multinacionales, enfocado al monocultivo o a la ganadería de exportación, pueden resultar valores elevados de GG no necesariamente relacionados con un buen nivel de bienestar.
PU (Población Urbana, en %). Indica qué parte de la población de un estado reside en áreas urbanas. Aún es un indicador de nivel de vida, pero probablemente invierta su sentido en el futuro.
De los 59 estados conservados, en 39 se disponía de datos para todas las variables. Se construyó una matriz de datos con los valores de las 7 variables en los 39 estados para elaborar un índice de bienestar. Para ello se aplicó un análisis de componentes principales, ACP, una técnica estadística que permite generar nuevas variables, las llamadas componentes principales, que recogen la mayor parte de la información que poseen las variables que hemos introducido en el análisis. El resultado se muestra en la figura siguiente, donde además se han separado los países según su nivel de renta siguiendo la clasificación propuesta por el Banco Mundial:
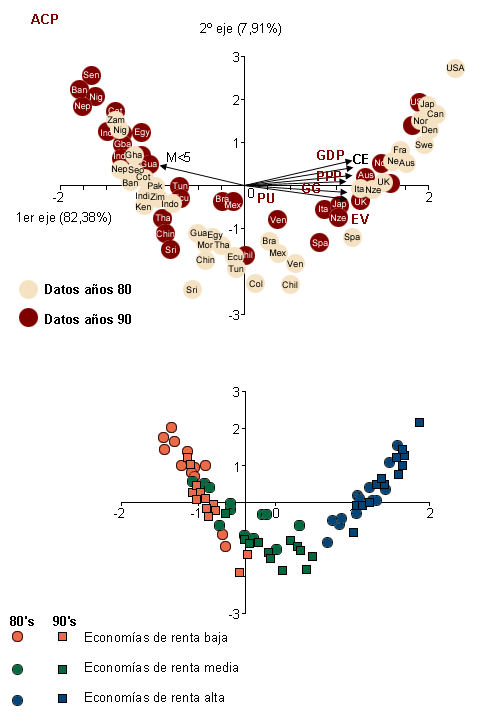
La primera componente principal (eje horizontal) explica la mayor parte de la variabilidad de los datos originales –un 82,38%- y separa perfectamente los países en función de su renta (gráfico pequeño). De hecho, esta nueva variable la vamos a considerar desde ahora como el índice de bienestar que estábamos buscando. Se ajusta bastante a lo que esperábamos, pues todas las variables originales, excepto la mortalidad infantil, se relacionan positivamente con ella (como indican las flechas). Valores positivos del índice de bienestar implican valores elevados del GDP, CE, PPP, GG, PU y EV y valores bajos de M<5. A valores negativos del índice, en cambio, le corresponden altas mortalidades infantiles, reducida esperanza de vida, bajo consumo energético, menor población urbana, valores bajos del GDP y de la PPP y menor producción de cereales dedicada a la alimentación del ganado. Por lo tanto, este índice empírico de bienestar recoge diferencias de renta entre estados, que sin duda están directamente relacionadas con la calidad de vida (como vemos por la elevada correlación entre las variables puramente económicas y el resto). No es un gran descubrimiento, simplemente es un índice sintético bastante lógico cuya principal virtud es que es más robusto, ante las particularidades de cada estado, que las variables originales.
En este momento estamos en disposición de responder a la primera pregunta: ¿ha variado el nivel de bienestar? Revisando la figura parece evidente que ha habido un incremento general del bienestar entre los años ochenta y noventa. Este incremento queda confirmado en la siguiente tabla, donde se aprecia que hay diferencias significativas entre las medias para los dos momentos estudiados y que son siempre mayores en la década de los noventa que en la de los ochenta.
Tabla. Comparaciones entre los valores medios del índice de bienestar en dos décadas diferentes para el conjunto de estados estudiados y por grupos de nivel de renta. Se ha realizado el test-t de diferencias entre medias, H0: m 1 = m 2. Todas las diferencias son significativas (p(tST) < a ) para un nivel de confianza a = 0.001
|
Comparación temporal |
Década |
Media |
Student-t (tST) |
p(tST) |
|
Global |
80 90 |
-0.1683 0.1683 |
-12.5639 |
4.19x10-15 |
|
Renta baja |
80 90 |
-1.0992 -0.8282 |
-6.1897 |
3.27x10-5 |
|
Renta media |
80 90 |
-0.4558 -0.0063 |
-12.0720 |
1.09x10-7 |
|
Renta alta |
80 90 |
1.0995 1.4028 |
-6.8622 |
1.74x10-5 |
Podemos plantearnos a continuación la pregunta siguiente: ¿cómo se relacionan los valores del índice de bienestar con la tasa de natalidad? Para ello se ha recopilado la natalidad (número de nacimientos por 1.000 habitantes) para los países estudiados y en los mismos horizontes temporales. Nuestra fuente de información es nuevamente la base de datos WDI. Ambos parámetros están claramente correlacionados como podemos observar en la figura siguiente:
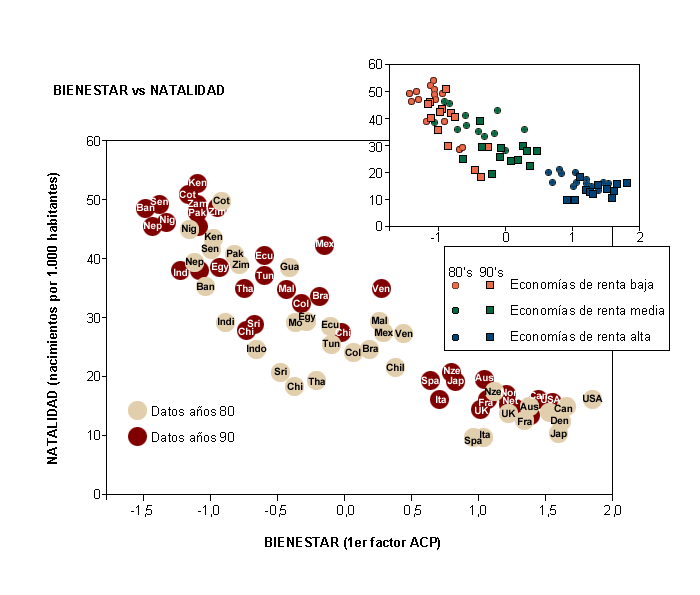
En la figura queda claro que los países con menor bienestar son los que presentan las tasas de natalidad más elevadas. Pero, si observamos las diferencias entre los años ochenta y noventa, vemos cómo el decremento general de la natalidad presenta un carácter asintótico y parece que se llega a un mínimo. La existencia de mínimo de natalidad da lugar a la falta de correlación entre ambos parámetros para los países de renta alta que presentan un decremento de la natalidad prácticamente nulo en promedio. Sólo en los países de menor renta se obtiene una clara relación entre bienestar y natalidad para ambas décadas.
En resumen, la correlación entre ambos parámetros es verdadera, aunque varía en función del nivel de renta. El bienestar aumenta a la vez que la tasa de natalidad desciende. El aumento del primero no muestra un claro límite superior, mientras que la natalidad presenta un valor mínimo, alrededor de los 15 nacimientos por millar de habitantes, que supone un crecimiento poblacional prácticamente nulo.
Pero la verdadera cuestión es si existe alguna relación causal entre ambas variables: si el descenso de natalidad mejora el bienestar, o viceversa. Resulta innegable que bienestar y tasa de natalidad están relacionados, aunque sólo sea desde el punto de vista relativamente trivial que quien está peor es quien más puede mejorar. Podríamos pensar que más que una relación causal directa, se producen circuitos con reatroalimentación positiva o negativa entre los factores que intervienen. Una buena aproximación podría ser la propuesta de la siguiente figura:
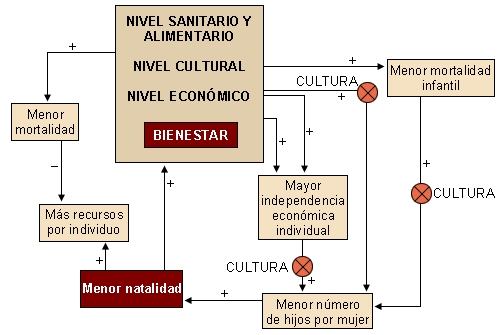
Bajo el esquema de la figura anterior podríamos interpretar cómo las políticas individuales de cada país potencian más unas vías que otras y dan lugar a una dinámica propia en la relación bienestar/natalidad que es propia de cada estado. La aplicación de unas u otras estrategias, va a depender del nivel de desarrollo de cada estado, de su historia reciente, de sus características productivas, de su régimen político, de su dependencia exterior y, evidentemente, de su cultura. Ante tal plétora de posibilidades, quizá deberían extrañarnos las regularidades encontradas, sin embargo, los indudables avances sanitarios ocurridos durante el presente siglo proporcionan un innegable denominador común tanto para la mejora del bienestar, como de la natalidad, y explican la mayoría de los patrones observados.
Ejercicio 6
La respuesta que os ofrecemos corresponde al impacto ambiental de la alimentación anual del consultor de la asignatura. Es una dieta típica mediterránea con alguna que otra influencia internacional en la que, sin haberse realizado planteamientos muy profundos, se pretende que sea equilibrada. Para calcular los consumos diarios el autor ha analizado su consumo semanal aproximado y lo ha dividido por siete:
|
Alimento |
Consumo diario (g dia-1) |
Valor nutricional (kcal g-1) |
Valor nutricional diario (kcal dia-1) |
Valor nutricional anual (kcal año-1) |
Rendimiento (kcal m-2 año-1) |
Superficie necesaria (m-2) |
|
Pan y cereales |
250 |
3,4 |
850 |
310.250 |
700 |
443,21 |
|
Arroz |
30 |
3,6 |
108 |
39.420 |
1.250 |
31,54 |
|
Maíz |
7,5 |
3,5 |
26,25 |
9.581 |
3.500 |
2,73 |
|
Patatas |
80 |
0,82 |
65,6 |
23.944 |
1.600 |
14,97 |
|
Hortalizas y verduras |
125 |
0,4 |
50 |
18.250 |
400 |
45,63 |
|
Legumbres |
50 |
4 |
200 |
73.000 |
900 |
81,11 |
|
Fruta |
150 |
0,6 |
90 |
32.850 |
1.200 |
27,38 |
|
Azúcar |
10 |
3,5 |
35 |
12.780 |
3.500 |
3,65 |
|
Aceite |
30 |
8 |
240 |
87.600 |
300 |
292 |
|
Margarina |
5 |
7 |
35 |
12.775 |
300 |
42,6 |
|
Bebidas refrescantes |
250 |
2,5 |
625 |
228.130 |
3.500 |
65,18 |
|
Leche |
500 |
0,6 |
300 |
109.500 |
420 |
260,71 |
|
Queso |
50 |
3 |
150 |
54.750 |
40 |
1.368,75 |
|
Huevos |
50 |
1,6 |
80 |
29.200 |
200 |
146 |
|
Pollo |
50 |
2,0 |
100 |
36.500 |
190 |
192,11 |
|
Cerdo |
75 |
4,5 |
337,5 |
123.190 |
190 |
648,37 |
|
TOTAL |
|
|
3.354,75 |
1.224.480 |
|
5.420,55 |
Suponemos que habréis obtenido valores similares si sois varones, valores algo inferiores si sois mujeres y valores sensiblemente inferiores para ambos sexos si sois vegetarianos.
De esta dieta se pueden extraer varias conclusiones. En primer lugar los individuos con valores nutricionales diarios superiores a 2.800 kcal con más de 80 g de productos cárnicos, son catalogados por la FAO como excesivamente alimentados. Es un valor bastante superior a la media mundial, aunque la dieta de la tabla puede pasar como bastante típica en un país desarrollado. Aunque las dietas de hombres jóvenes con un cierto nivel de actividad física suelen implicar valores superiores a la media, no queda duda de que este individuo consume en exceso. La situación es más extrema, sin embargo, si consideramos la superficie cultivada que se precisa para alimentarlo. El valor de 0,54 ha es claramente superior al valor de 0,26 ha que habíamos calculado como superficie cultivada disponible por individuo (en el primer ejercicio de autoevaluación). La conclusión es impactante: una dieta como la comentada es ya insostenible ambiental y socialmente. Con la misma superficie se podría alimentar a casi tres personas vegetarianas con un consumo energético de unas 2.600 kcal dia-1, que según la clasificación de la FAO serían consideradas bien alimentadas. Vosotros mismos podéis hacer los cálculos.
Ejercicio 7
Para poder realizar una correcta evaluación del coste económico, energético y ambiental de las opciones planteadas, el primer paso consistirá en realizar unos cuantos cálculos aproximados y reflexiones previas para saber qué tenemos entre manos.
Vamos a suponer que un ciudadano medio utiliza unas cinco veces al día lavabos públicos. Usando como base de cálculo una población de 1.000 habitantes, tenemos 5.000 usos de las opciones por día, y por lo tanto 1.825x106 usos año-1:
- Una toalla normal (TN), se lava después de unos 75 usos y resiste unos 40 lavados. Aplicando las cifras anteriores se obtienen 24.333 lavados año-1 y un consumo de 608 toallas año-1. Suponiendo que pesan 300 g, salen 182 kg toalla año-1, equivalentes a la misma cantidad de hilo de algodón (para un tejido con algodón 100%), que procede de aproximadamente el triple de algodón en bruto (547,5 kg algodón bruto año-1). Si la producción por ha es de unos 220 kg resulta que se consume la cosecha anual de unas 2,5 ha.
- La reflexión para la toalla sin fin (TSF) es similar. Al ser mayor, se usa más veces antes de lavar, 400 usos, pero al ser tejido de peor calidad resiste sólo unos 15 lavados. Se obtienen 4.562 lavados año-1 y un consumo de 304 TSF año-1. Cada una pesa unos 800 g, o sea que gastamos unos 243 kg TSF año-1, equivalentes a la misma cantidad de hilo sintético producido a partir de monómeros procedentes de la industria química.
- Para el secador de manos con tobera de aire (SMA) consideraremos que una unidad resiste unos 200.000 usos, lo que nos lleva a un gasto anual de unos 6 SMA. Estos aparatos se componen básicamente de plásticos, metales y componentes eléctricos (procedentes de industrias diversas).
- En cuanto a las toallitas de papel (TP), consideraremos que en promedio se gastan tres por secado. El consumo resultante es de 5.475x106 TP año-1. Cada TP viene a pesar unos 5 g, obteniendo así un peso total de 27 tm de papel al año. Este papel normalmente no se recicla (pues se mezcla con el resto de residuos sólidos urbanos, RSU), pero sí que se puede producir a partir de papel reciclado. En cualquier caso, suponiendo aproximadamente una tonelada de papel por tonelada de madera, en algún momento se talaron entre 10 y 15 árboles para producir la cantidad de papel necesaria (se extrae algo más de una tonelada de madera por árbol).
Utilizando esta información base sí que nos podemos plantear una comparación semicuantitativa de los costes económicos, ambientales y energéticos de cada una de las opciones. No podemos evaluar cuantitativamente los costes exactos, pues algunos de los aspectos que ahora comentaremos no son cuantificables y/o difícilmente mensurables en la misma escala, pero aun así utilizaremos el dimensionado anterior para realizar una comparativa lo más correcta posible. Desglosaremos los costes en cuatro apartados correspondientes a las fases del ciclo de vida de estos productos: obtención de materias primas, producción y transporte, utilización (consumo) y eliminación (deposición o retorno).
- Materias Primas:
- Producción:
- Utilización:
- Eliminación:
Coste ambiental: básicamente consiste en comparar los efectos ambientales de la agricultura (TN), la explotación forestal (TP), la producción de productos químicos de síntesis (TSF) o de transformación (SMA) y la de la metalurgia (SMA). Al realizar la comparación, evidentemente hay que tener en cuenta la gran diferencia de materia prima necesaria entre los diferentes productos analizados (TP >> TSF > TN >> SMA) que podría alterar el orden lógico de impacto (industria > agricultura). También hay que pensar si para producir la materia prima se realiza alguna transformación que afecte al ambiente. Además, si las TP provienen en parte de material reciclado, su efecto ambiental se reduce (reducción que podríamos hacer equivalente a una reducción de materia prima).
Coste energético: es el gasto energético asociado a cada uno de los procesos de extracción y de producción anteriores teniendo en cuenta los volúmenes de cada producto. También las transformaciones previas (muy evidentes en las materias primas que son productos industriales) y el transporte hasta la planta de fabricación.
Coste económico: el coste asociado a los procesos comentados para obtener el volumen necesario de materias primas.
Coste ambiental: son los efectos ambientales de cada uno de los procesos de fabricación: la industria textil (TN y TSF), la papelera (TP) y la de electrodomésticos (SMA). La textil y la papelera producen básicamente emisiones y efluentes, mientras que la de electrodomésticos es más inocua (residuos diversos, algunos muy contaminantes, pero no en este caso). Evidentemente, en el cálculo comparativo del coste se tendrá en cuenta el volumen de producto final.
Coste energético: el consumo energético asociado a todas las transformaciones industriales asociadas a la producción del volumen necesario de cada uno de los productos. Se incluye aquí el transporte hasta tienda y/o proveedores.
Coste económico: el coste económico de la producción (materiales, energías y mano de obra).
Coste ambiental: impactos ambientales producidos al utilizar el producto. Básicamente consisten en el lavado de los tejidos. TP y SMA consideraremos que tienen un impacto nulo durante su utilización.
Coste energético: gasto energético asociado al uso de los productos. Para TN se produce en el lavado, para TSF en el lavado y en el proceso de reposición (transporte), y para SMA en el elevadísimo consumo eléctrico de funcionamiento. Consideramos que el coste energético del uso de TP es nulo.
Coste económico: el coste económico de la energía y/o de los materiales y servicios utilizados (por ejemplo, el recibo eléctrico y el coste de mantenimiento del SMA).
Coste ambiental: impactos ambientales asociados al rechazo del producto. Todos se pueden depositar en vertedero, aunque las toallas sensu lato también se pueden incinerar. Los SMP incluso se podrían valorizar por reciclaje total o parcial de sus componentes. El coste ambiental del papel es un poco mayor puesto que se suele mezclar con otros residuos para formar los RSU de reconocida problemática ambiental. Como siempre se tendrá muy en cuenta el volumen de residuos en cada caso.
Coste energético: gasto energético asociado al proceso de rechazo, reciclaje o tratamiento (si es necesario). Incluiría el transporte.
Coste económico: el coste económico asociado al proceso de rechazo, reciclaje o tratamiento.
Hechas tales salvedades, podemos construir una tabla comparativa con estimaciones de los costes utilizando la siguiente escala semicuantitativa:
0. Coste nulo
1. Coste insignificante o muy bajo
2. Coste bajo
3. Coste moderado
4. Coste elevado
5. Coste muy elevado
Y todo ello recordando de nuevo que esta escala no pretende ser absoluta. Con ella sólo se intenta definir comparativamente el nivel de impacto y de coste de cada uno de los procesos estudiados bajo un mismo supuesto de uso (el definido por la base de cálculo que supone el consumo de estos productos por cada mil habitantes). Os sugerimos que realicéis vuestros propios cálculos y los comparéis con los propuestos en la tabla siguiente. No importan los valores que obtengáis sino el ranking de impacto que obtengáis. Analizaremos temas similares de manera más cuantitativa en la asignatura Análisis del ciclo de vida, perteneciente al módulo E: El diagnóstico ambiental .
Tabla IV. Análisis comparativo del coste ambiental, energético y económico del consumo por millar de habitantes de toallas, toallas sin fin, secadores con tobera de aire y toallitas de papel, a lo largo de su ciclo de vida. Se utiliza una escala semicuantitativa entre 0 y 5 (ver texto). Las abreviaturas corresponden a: MP, materias primas; P, producción; U, utilización; E, eliminación; CV, ciclo de vida; CA, coste ambiental; CEn, coste energético; CEc, coste económico. Las abreviaturas de los productos como en el texto.
|
|
MP |
P |
U |
E |
S fase CV |
S tipo coste |
TOTAL |
|||||||||||||
|
CA |
CEn |
CEc |
CA |
CEn |
CEc |
CA |
CEn |
CEc |
CA |
CEn |
CEc |
MP |
P |
U |
E |
CA |
CEn |
CEc |
||
|
TN |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
3 |
3 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
8 |
10 |
6 |
6 |
10 |
10 |
10 |
30 |
|
TSF |
1 |
4 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
8 |
8 |
7 |
6 |
8 |
11 |
10 |
29 |
|
SMA |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
4 |
0 |
5 |
5 |
1 |
1 |
1 |
5 |
7 |
10 |
3 |
3 |
10 |
12 |
25 |
|
TP |
2 |
4 |
2 |
4 |
2 |
2 |
0 |
0 |
1 |
3 |
2 |
2 |
8 |
8 |
1 |
7 |
9 |
8 |
7 |
24 |
De la tabla anterior se pueden extraer múltiples conclusiones. Parece ser que el sistema con menor coste total son las toallitas de papel, seguido por el secador con tobera de aire, luego las toallas sin fin, quedando como más costosas las toallas normales. Este resultado está claramente influido por los costes económicos, muy variables en función del contexto socioeconómico –los otros costes tienen un carácter más "absoluto"-, que son muy reducidos en el caso de las TP (con un insignificante coste económico por el uso). Si no se considera el coste económico los resultados son significativamente diferentes: TN = 20, TSF = 19, SMA = 13 y TP = 17. Aparece ahora como menos costoso el SMA. Ello es debido a sus reducidos costes ambientales directos (CASMA = 3) por la escasa cantidad de material necesario para producir los 6 secadores utilizados a lo largo del año. Es evidente que la energía tiene un coste ambiental indirecto y que el consumo energético del SMA es elevado y en una forma de electricidad cuya obtención provoca mayor impacto que el de las energías utilizadas en los otros procesos (básicamente combustibles). Corrigiendo por este factor, las puntuaciones volverían a estar muy igualadas.
En cualquier caso, lo menos costoso son los métodos tradicionales: secarse las manos en los pantalones o simplemente agitarlas violentamente.
Evaluación
Como ya debéis saber la evaluación de las asignaturas del master se realiza en una escala que va de 0 a 100. Se considera un aprobado una nota superior o igual a 60, aunque se puede promediar una asignatura con las del resto del módulo a partir de 45. Hemos considerado que para aprobar la asignatura es suficiente con la realización de las cinco actividades que se os han planteado. No se realizará ningún tipo de control sobre los ejercicios de autoevaluación o sobre la lectura de los textos, pero es evidente que sin ellos difícilmente podréis abordar las actividades con garantías.
Como veis, la realización de todas las actividades es muy importante para vosotros pero vuestra participación en la primera de ellas es crítica para desarrollar la asignatura como pretende el consultor. Por todo ello hemos establecido la siguiente tabla para la puntuación de la asignatura La biosfera:
|
Nota |
Actividades |
|
0 |
No se ha realizado ninguna actividad. |
|
1-44 |
Se han realizado las actividades 2,3,4 y/o 5, pero no se ha participado en la actividad 1. |
|
45-59 |
Se ha participado en la actividad 1 pero no se ha realizado alguna de las otras. |
|
60-100 |
Se han realizado todas las actividades. |
En resumen, debéis realizar todas las actividades para aprobar la asignatura. Si queréis aprobar el módulo necesitáis un mínimo de 45 en esta asignatura y para ello deberéis participar en la primera actividad.
En caso de suspender la asignatura o si deseáis mejorar nota, debéis contactar con el consultor para encontrar la fórmula adecuada en cada caso.
Bibliografía
Las citas bibliográficas las dividiremos en dos grandes bloques: la básica y la complementaria. En el primer grupo indicaremos las obras de consulta básica. Las referencias complementarias, en cambio, tratan aspectos concretos y colaterales de la asignatura. Esta recopilación bibliográfica no pretende ser exhaustiva. Para cada obra os ofreceremos un pequeño comentario con el fin de poder ayudaros a decidir sobre su consulta. En la bibliografía aquí presentada no se incluyen todas las obras consultadas durante la elaboración de los textos. Para ello consultad los capítulos correspondientes. Los links a páginas electrónicas tampoco se incluyen aquí. Podréis acceder a ellos directamente desde la asignatura.
Bibliografía básica
- FEC . (1998). biosfera. Els humans en els àmbits ecològics del món. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana.
Sin duda la mejor obra enciclopédica sobre el tema. Aborda la problemática ambiental de manera muy similar a como lo hacemos en la asignatura. Describe de manera técnica cada uno de los biomas de la biosfera y muestra el nivel de impacto humano en cada uno de ellos. Altamente recomendables los volúmenes primero y último. Actualmente disponibles en catalán, pronto aparecerán las traducciones inglesa, francesa y castellana.
- Flos, J. (1994). Al ritmo de la naturaleza. Madrid: Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales y Algaida.
El texto que se desarrolló para acompañar la exposición permanente sobre ecología que se puede visitar en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid, es un pequeño ensayo, donde se exponen conceptos básicos de ecología al alcance del gran público.
- Frontier, SJ.; Pichod-Viale, D. (1998). Ecosystèmes. Structure. Functionement. Evolution. Paris: Dunod (2ª ed.).
Sin duda el mejor libro de texto sobre ecología disponible en la actualidad. Muy claro en la exposición de los conceptos y con una estructura similar a la que seguimos en la asignatura. Tiene un problema, sólo está disponible en francés.
- Morin, E.; Kern, A.B . (1993). Tierra, patria. Barcelona: Kairós.
Un ensayo sobre la problemática ambiental realizado por el director del CNRS francés (Centre National de la Recherche Scientifique). Un gran trabajo de análisis de los problemas ambientales desde una perspectiva técnica, ética e incluso filosófica. Aborda el tema de la sostenibilidad desde el punto de vista de la globalización. Propone un nuevo paradigma para abordar y solucionar la problemática ambiental.
- Novo, M. (coord.). (1999). Los desafíos ambientales. Reflexiones y propuestas para un futuro sostenible. Madrid: Universitas.
Una recopilación de análisis sobre problemas ambientales concretos realizados por expertos en cada uno de los temas. Ideal para hacerse una idea de las causas y efectos de cada uno de los retos ambientales que afronta nuestra sociedad. También se analizan las posibles soluciones para cada problema en el contexto de un desarrollo sostenible.
Bibliografía complementaria
- Diamond, J.D. (1997). Guns, germs and steel. A short history of everybody for the last 13.000 years. London: Vintage.
Un excelente ensayo, best seller entre la literatura de divulgación científica, en el que se analizan los factores ambientales que han determinado el desarrollo de las diferentes culturas humanas. Muy útil para comprender cómo ha interaccionado la especie humana con la naturaleza desde sus orígenes. Actualmente también se puede encontrar la traducción castellana.
- Gell-Mann, M. (1994). El Quark y el Jaguar. Aventuras en lo simple y en lo complejo. Barcelona: Círculo de Lectores.
Brillante ensayo en el que uno de los físicos y pensadores más importantes de este siglo analiza y se hace preguntas sobre la complejidad de la naturaleza y cómo estudiarla.
- Gonick, L.; Outwater, A (1996). The cartoon guide to the environment. New York: Harper Perennial.
Cómic en el que se desarrollan conceptos de ecología y donde se analizan los problemas ambientales. Mucho más serio de lo que pudiera parecer a simple vista.
- Gould, S.J. (1993). El libro de la vida. Barcelona: Crítica.
Recopilación de ensayos sobre la evolución de la vida sobre la Tierra. Realizado por los principales expertos sobre el tema pero también extraordinariamente ilustrado, puede pasar tanto como una obra técnica, como por libro de sobremesa.
- Lovelock, J.E. (1979). Gaia: A new look at life on earth. Nueva York: Oxford University Press.
El libro donde Lovelock expone su famosa teoría de Gaia.
- Margalef, R . (1989). Ecología. Barcelona: Omega,
El libro de texto escrito por el padre de la Ecología española y uno de nuestros científicos más reconocidos internacionalmente. Obra densa e inmensa, básica para todo ecólogo.
- National Geographic Magazine . Barcelona: RBA editores.
La edición española de la Sociedad Geográfica Americana. En casi todos los números se publican reportajes donde se analizan problemas ambientales.
- Ricklefs, R.E . (1990). Ecology. Nueva York: Freeman and Co. (3ª ed.).
Uno de los más conocidos libros de texto de ecología producidos en Estados Unidos. Enseña ecología desde una perspectiva excesivamente poblacional. Existe una traducción castellana realizada en Argentina.
- Wilson, E.O. (1988) Biodiversity. National Academy Press.
El famoso libro editado por E.O. Wilson donde se analizan los problemas asociados a la pérdida de biodiversidad en todo el planeta. También disponible en su traducción española.

