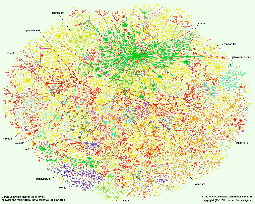![]() Redes, telarañas y rizomas
Redes, telarañas y rizomas
Sin duda alguna el paradigma de la red juega un papel primordial en el diseño de la sociedad de la información. Todo paradigma es un ente abstracto, ideal, y por tanto sus plasmaciones prácticas contienen siempre imperfecciones y matices variables.
Veremos que la propia definición del paradigma tiene diversas lecturas, y que, como acostumbra a pasar con los paradigmas, las consecuencias de estas divergencias de matiz no se quedan en el plano teórico, sino que tienen consecuencias prácticas.
De cómo entendamos el paradigma de la red dependerá, por ejemplo, la definición de un modelo de ostentación de poder en la red y de la participación colectiva de los integrantes de esta red.
![]() Definición básica de la red
Definición básica de la red
|
| Representación de Internet en base a las redes de cable de los ISP. |
El paradigma de la red combina una serie de
características que lo hacen incompatible con el paradigma piramidal, definidor de
múltiples estructuras feudales e industriales. La red se constituye con los siguientes
principios básicos: Hay otra idea subyacente en el paradigma de la red, que nadie discute a nivel
filosófico pero que recibe reservas en otras esferas más prosaicas: la idea del caos.
Por todos los elementos citados anteriormente, la red es una estructura que difícilmente
se puede regir por una sola ley. Su carácter múltiple, descentralizado, mutante y
reproductivo propicia que tenga un funcionamiento caótico. Eso sí, se trata de un caos
complejo como el que define la Teoría del Caos, donde la aleatoriedad se combina con una
cantidad inabarcable de diminutos procesos lógicos. La interpretación de este principio teórico subyace en una de las polémicas más
vivas de Internet:
¿Se debe regular Internet? ¿Es posible regularla?
![]() Alerta con las telarañas
Alerta con las telarañas
Hemos adoptado muy tranquilamente la acepción de "telaraña" a la hora de referirnos a una red como la World Wide Web y, como apunta Maldonado en la lectura recomendada, la existencia de la telaraña comporta un proyecto previo (el diseño teórico de la telaraña) y una tejedora, y centro, de esta telaraña (la araña).
¿Tiene Internet una araña? ¿La araña somos todos? ¿La araña es un poder externo más fáctico que el Gran Hermano de George Orwell?
Estas preguntas son de rigurosa actualidad, y están intrínsecamente relacionadas con el paradigma de red que hemos de formar y consensuar.
![]() Las redes en la historia
Las redes en la historia
Aunque en la práctica las redes siempre han formado parte de la vida humana (en la familia, en el trabajo...), no es hasta el siglo pasado que se formularon explícitamente como estructuras de organización.
El referente clásico era la jerarquía piramidal, consagrada en el feudalismo y los regímenes teocráticos. La revolución francesa agitó el estatus de este paradigma con la formulación de la democracia y la reformulación del estado, pero no creó un paradigma alternativo.
En la segunda década del siglo XIX, Claude Henri de Saint-Simon, precursor del socialismo, apostó por la estructura de red para "entrelazar el universo". Saint-Simón se refería a redes de comunicación física que permitirían "administrar" el mundo como una sola industria, en vez de la manera fragmentada de "gobernarlo" propia de los estados nacionales.
Saint-Simon estableció la dicotomía entre administrar y gobernar y proyectaba una red de comunicaciones mundial que conllevaría la hermandad de todas las personas. Nacía así la primera utopía de red universal.
Un sucesor suyo, Michel Chevalier, profundizó en las consecuencias sociales de este sistema de red, en un momento en el que aún no existían ni redes ferroviarias ni carreteras.
| "La comunicación reduce las distancias no sólo de un punto a otro, sino también entre las clases sociales." | |
La iglesia saintsimoniana se disolvió, y las formulaciones y propuestas de Chevalier fueron utilizadas por el gobierno francés para planificar el mapa ferroviario del país, y por la burguesía de la segunda mitad del siglo XIX para diseñar las primeras instituciones de crédito internacional.
El relevo lo cogieron los entornos progresistas e internacionalistas, que se agruparon en la Primera Internacional. Del concepto de redes tecnológicas se pasó al concepto de redes sociales para entrelazar el universo, pero en el ámbito humano. Bajo formulaciones como las confederaciones sindicales o la propia estructura de la Internacional subyace la idea de red.
Años más tarde se daría la bienvenida a una nueva red tecnológica: la red eléctrica. Al igual que sucediera con la red ferroviaria, las infraestructuras eléctricas despiertan entusiasmo en los sectores progresistas, que las ven como una herramienta de armonización social. A principios de este siglo, y con la segunda revolución industrial en marcha gracias a la electricidad, el anarquista Piotr Kropotkin opina que ha llegado la hora de aplicar el paradigma de la red, paradigma que había sido imposible poner en práctica con la industria pesada de la primera revolución industrial. Kropotkin apuesta por la desconcentración de la industria, la descentralización y la ayuda mutua y recíproca entre las personas, configurando una comunidad mundial.
Luego vendrían las guerras mundiales, y la llegada de los regímenes dictatoriales y las democracias autoritarias en estado de excepción, fundamentadas en estructuras verticales y piramidales, daría al traste con estas tendencias.
 |
Este siglo y medio de construcción del paradigma de la red ha dejado el terreno abonado para los primeros ideólogos tanto de las empresas transnacionales y el comercio mundial como para las organizaciones no gubernamentales y los primeros ingenieros del ciberespacio.
|