Las amenazas estratégicas |
||
Desde un punto de vista general, una amenaza es una regla de respuesta que implica un castigo a la otra parte si no hace o deja de hacer una determinada acción. Por descontado, utilizamos el término amenaza en sentido negocial y sin ninguna connotación agresiva, ni hostil, ni mucho menos ilegal (por más que las amenazas reales de los negociadores sí puedan tener a veces tales connotaciones, pero eso es ya otra cuestión).
| Ahora bien, a nuestro efectos, la amenaza es ante todo una jugada estratégica condicional mediante la cual se pretende inducir o disuadir un determinado comportamiento de la otra parte. | |
Precisamente porque se trata de una jugada estratégica, el significado que atribuimos al término amenaza en el contexto de la negociación es más restringido que el correspondiente a su acepción común; no todas las reglas de respuesta que implican un castigo a la otra parte son propiamente amenazas estratégicas.
No constituyen propiamente amenazas en sentido estratégico (aunque sí puedan merecer el calificativo de "amenaza" en un ámbito más genérico) la formulación de aquellas reglas de respuesta cuyo cumplimiento efectivo, una vez se haya producido la eventualidad que lo motive, estará en el interés de la parte que ha de llevar a cabo la acción de que se trate. Estas formulaciones no se consideran negocialmente como amenazas porque no persiguen una alteración estratégica de la estructura de incentivos; simplemente recuerdan a la otra parte cuáles son tales incentivos y, en consecuencia, no determinan necesariamente un cambio de las expectativas de los otros sobre las acciones futuras de uno mismo. Tienen la consideración de avisos relativos a las consecuencias automáticas de los actos del adversario y su función es más bien informativa.
Por ejemplo, anunciar a un proveedor que si no rebaja sus precios al nivel de los de la competencia dejaremos de comprarle a él y compraremos a la competencia es un aviso. Si el proveedor no rebaja sus precios estará en nuestro interés comprar a la competencia. Los avisos se limitan a informar sobre cuáles son los incentivos inherentes a las distintas fases y eventualidades de un proceso negociador. Por supuesto que esa información, especialmente cuando la otra parte no la conocía o no la tomaba en cuenta, puede servir a nuestros intereses negociales porque puede inducir o disuadir la conducta del otro en el sentido que nos conviene.
En ese sentido, el aviso juega un papel análogo al de la revelación de nuestro valor de reserva verdadero cuando pensamos que la otra parte lo está minusvalorando. De hecho, si la configuración de incentivos y alternativas de una situación negocial determinada nos proporciona por sí sola una capacidad de respuesta suficiente, no necesitaremos recurrir a las amenazas estratégicas propiamente dichas y nos bastará con utilizar los avisos. Pero muchas veces carecemos de esta capacidad de respuesta y tenemos en cierta forma que fabricarla, suplirla artificialmente mediante una jugada estratégica que nos dote de la fuerza de inducción o disuasión que nos falta y que necesitamos para obtener lo que queremos.
| Son propiamente amenazas, en sentido estratégico negocial, las reglas de respuesta que castigan a la otra parte si no hace o deja de hacer una determinada acción pero cuyo cumplimiento efectivo no está en el interés de quien las formula ni antes ni después de la eventualidad que se pretende disuadir o inducir. | |

En tales casos, las acciones constitutivas de la respuesta no se llevarían a cabo si no estuvieran comprometidas. La razón de ello es que quien cumple efectivamente una amenaza estratégica castiga al otro pero también a sí mismo, y de hecho actúa contra sus propios incentivos.
A la vista de las peculiares propiedades de la amenaza estratégica es muy probable que se nos plantee la siguiente pregunta:
¿Por qué formular amenazas estratégicas si sabemos que el cumplirlas irá contra nuestros propios intereses?
Tenemos una buena respuesta:
Porque es la amenaza -y no su cumplimiento- lo que nos proporciona ventaja estratégica.
En efecto, la amenaza estratégica, al modificar la estructura de incentivos preexistente, determina necesariamente un cambio en las expectativas de los otros acerca de nuestras acciones futuras y nos suministra un poder de inducción o disuasión del que carecíamos antes de comprometernos con la regla de respuesta. Antes de la amenaza estratégica, el proveedor no tenía ninguna razón perentoria para rebajar el precio, ni el país vecino para ceder terreno ni el niño indolente para estudiar. Cada uno de ellos sabía que, si no cedía, la respuesta que estaba en el interés del otro era, respectivamente, seguir comprándole en cualquier caso, acudir a una instancia jurídica internacional y marcharse todos de veraneo huyendo del calor de la ciudad.
En cambio, una vez formulada la amenaza -si la jugada está comprometida de manera creíble- cambian las expectativas sobre los actos futuros del amenazante (recordemos una vez más que éste es el tipo de fenómeno que persiguen las jugadas estratégicas) porque se ha establecido una regla de respuesta que se aparta de los incentivos preexistentes y crea otros nuevos: ahora el proveedor sabe que si no rebaja el precio el cliente dejará de comprarle; el país vecino está seguro de que si no cede territorio se verá envuelto en una guerra; el niño indolente se ha convencido de que si no estudia se quedará en la ciudad todo el verano. Con la amenaza estratégica esperamos inducir a la rebaja, a la cesión, al estudio.
Podemos ilustrar el efecto consecutivo de la amenaza estratégica desplegando los árboles de juego correspondientes al ejemplo de la negociación entre cliente y proveedor en sus tres posibles supuestos: a) el cliente tiene capacidad de respuesta y formula un aviso, b) el cliente no tiene capacidad de respuesta pero no formula amenaza y c) el cliente no tiene capacidad de respuesta y la obtiene formulando una amenaza.
a) El cliente tiene capacidad de respuesta y formula un aviso.
El cliente, que tiene un establecimiento comercial, adquiere a un proveedor un determinado producto al precio de 120 la unidad. El comerciante lo revende a su vez a un precio superior y obtiene un beneficio neto de 10 por unidad. Pero el comerciante sabe que la competencia de su proveedor ha bajado los precios al por mayor hasta 100 por unidad. Si el comerciante adquiriera ese producto a 100 por unidad a su actual proveedor podría bajar el precio de la reventa y además aumentar su margen de beneficio. Ganaría 20 por unidad en lugar de 10. Si el comerciante adquiriera ese producto a 100 por unidad a la competencia tendría algún coste adicional en el cambio de las estructuras de distribución, pero aun así ganaría 18 por unidad en lugar de 10. El comerciante le dice a su proveedor habitual: o me rebajas hasta 100 o me voy a comprar a la competencia. Desde el punto de vista del proveedor, el árbol de decisión sería el siguiente:
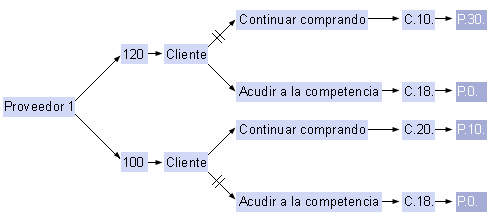
Tal como vimos en las secuencias de decisiones de los distintos juegos entre Holmes y Moriarty, el proveedor, para adoptar un curso de acción, tiene que mirar hacia adelante y razonar hacia atrás, es decir, prever las decisiones futuras del otro jugador y tomarlas en cuenta para adoptar sus decisiones actuales con el fin de evaluar cuál será su mejor jugada. En nuestro ejemplo el proveedor puede prever cuáles son las ramas que su cliente descartará en cada supuesto, es decir, puede anticipar que si él mantiene el precio alto el comerciante irá a la competencia y que si él rebaja el precio el comerciante le seguirá comprando. El resultado final para el proveedor será: 0 si mantiene el precio y 10 si lo rebaja. Su mejor opción actual es rebajar el precio. En efecto, el cliente tenía capacidad de respuesta y ha formulado un aviso.
b) El cliente no tiene capacidad de respuesta pero no formula amenaza.
El mismo cliente adquiere al mismo proveedor el mismo producto a 120 la unidad y obtiene al revenderlo en su establecimiento un beneficio neto de 10. Pero ahora se trata de un producto importado que sólo se puede adquirir a ese proveedor concreto. El cliente sabe que el margen de beneficio del proveedor es muy alto y que podría perfectamente bajar el precio al por mayor hasta 100 con lo que el cliente, al revenderlo, ganaría 20. El cliente le dice al proveedor: soy tu principal cliente y me tienes que bajar el precio a 100 porque sé que puedes hacerlo y que me lo estás vendiendo muy alto en comparación con el precio al que el mismo producto se suministra en otros países. Ahora, desde el punto de vista del proveedor, el árbol de decisión sería el siguiente:
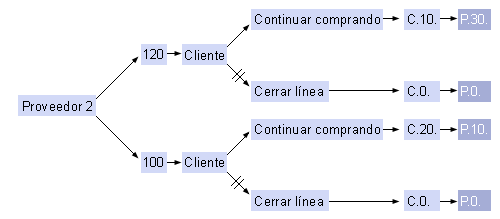
En este supuesto, el principio de mirar hacia adelante y razonar hacia atrás llevará al proveedor a la conclusión de que su mejor decisión actual es mantener el precio alto, ya que su cliente siempre preferirá seguir ganando 10 que no ganar nada. En efecto, el cliente carece de capacidad de respuesta a la decisión de seguir manteniendo el precio alto.
c) El cliente no tiene capacidad de respuesta y la obtiene formulando una amenaza.
El mismo cliente adquiere al mismo proveedor único el mismo producto importado a 120 la unidad y obtiene al revenderlo en su establecimiento un beneficio neto de 10. No hay otro proveedor posible. El cliente sabe que el margen de beneficio del proveedor es muy alto y que podría perfectamente bajar el precio al por mayor hasta 100, con lo que el cliente ganaría 20 por unidad. Esta vez el cliente le dice al proveedor: soy tu principal cliente y me tienes que bajar el precio a 100 porque sé que puedes hacerlo y que me lo estás vendiendo muy alto en comparación con el precio al que el mismo producto se suministra en otros países. Si no lo haces, dejaré de comprarte y cerraré esta línea de negocio, aunque me esté dando beneficios. Ahora, desde el punto de vista del proveedor, el árbol de decisión sería el siguiente:
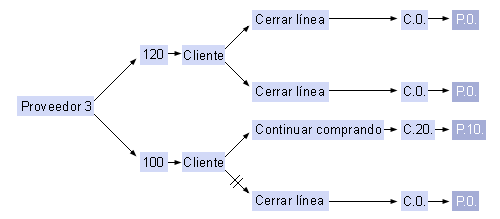
Esta vez el cliente se ha fabricado una capacidad disuasoria de la que carecía y ha formulado una amenaza estratégica cuyo cumplimiento irá en contra de sus intereses, pero también contra los intereses del proveedor. Es decir, ha cambiado la estructura de incentivos del juego. Si la amenaza resulta creíble (el problema de la credibilidad de las amenazas y de los compromisos necesarios para ello se analiza a continuación) el proveedor se enfrenta a dos resultados posibles: o rebaja el precio y gana 10, o no lo rebaja y obtiene 0.
Si la amenaza estratégica tiene éxito inducirá o disuadirá el comportamiento del otro y no habrá que cumplirla. Pero para tener éxito y ser operativa la amenaza necesita, como toda regla de respuesta, estar dotada de credibilidad. De hecho, se da la paradoja de que cuanto más creíble resulte que la amenaza se va a cumplir (si el amenazado no hace o deja de hacer lo que se le pide) menos probable será que se tenga que ejecutar realmente (porque para evitar el castigo el amenazado hará o dejará de hacer lo que se le pide). En este sentido, la amenaza ha de ser, salvo en casos excepcionales, proporcionada al objetivo que se pretende obtener, esto es, lo suficientemente grande para ser eficaz pero lo suficientemente pequeña para ser creíble (y también para limitar los costes que nos originará su cumplimiento).
Pero en general, como ya hemos dicho más arriba, las reglas de respuesta, aunque sean proporcionadas, necesitan estar aseguradas mediante algún tipo de compromiso. Si no, ¿por qué se va a creer nuestro proveedor o el país vecino que cerraremos de verdad la línea de negocio o que nos embarcaremos de verdad en una guerra si lo que más nos convendría -una vez fracasada la inducción o la disuasión- es mirar hacia otro lado y contemporizar en espera de mejores tiempos? El compromiso irreversible -aunque condicional- con la amenaza es lo que puede hacer que nos tomen en serio. En cuanto terminemos con las amenazas y las promesas dedicaremos un epígrafe a considerar con cierto detalle los compromisos que hacen creíbles las reglas de respuesta.
La amenaza estratégica negocial más corriente es la de abandonar la negociación, si la otra parte no nos concede lo que le pedimos, y acudir a nuestro valor de reserva. Por definición, nuestro valor de reserva nos resulta menos preferible que cualquiera de los acuerdos que estén situados dentro de la zona de posible acuerdo, por lo que cumplir la amenaza va contra nuestro interés. Sin embargo, es un recurso estratégico rutinario destinado a forzar -si es lo suficientemente creíble- un resultado más favorable para nosotros dentro del abanico de posibilidades que contiene la zona de posible acuerdo. Obviamente, estará en mejor situación para formular la amenaza de levantarse de la mesa quien tenga, comparativamente, un mejor valor de reserva en relación con los acuerdos posibles. Pero no hay que olvidar que, como hemos tenido ocasión de empezar a ver en el análisis de la toma de rehenes, puede ocurrir que aunque uno tenga un pésimo valor de reserva esté al mismo tiempo en situación de empeorar el valor de reserva de la otra parte en un grado que a ésta le resulte intolerable.
| A causa de la asimetría de recompensas y castigos propia de las situaciones mixtas, ni siquiera es necesario que la amenaza estratégica anuncie mayor daño para el amenazado que para el amenazante. | |

Una combinación eficaz de regla de respuesta y toma de rehenes es un arma temible en manos de un David aparentemente acorralado cuando negocia con un Goliat que tiene mucho que perder.
La amenaza estratégica es una gran tentación. Como suele decirse, no son más que unas cuantas palabras y si funciona no hay que preocuparse por cumplirla. Las amenazas, sin embargo, suelen provocar contraamenazas e inducir una espiral de conflicto que desvía la negociación de su centro de interés y puede llevar a la ruptura. De nuevo se impone examinar cuidadosamente el contexto, las reglas del juego y sus protagonistas. Si en definitiva es necesario amenazar, sin duda la mejor manera de hacerlo es presentar la consecuencia punitiva como una especie de fatalidad ajena a la voluntad de quien la formula ("a los dos nos conviene ponernos de acuerdo rápidamente, sino no sé cómo evitaré que se entere la inspección y las cosas se me escapen de las manos").
Existen varias formas de defenderse de las amenazas. La más obvia, como señala Schelling, puede ser la de realizar la acción que la otra parte pretende disuadir antes de que la amenaza sea formulada. En tal caso no existirá incentivo ni compromiso para las represalias. Si no se puede precipitar la acción quizás se pueda asumir un compromiso irreversible -también antes de que se formule la amenaza- para ejecutarla. También se puede prevenir el riesgo y cambiar la estructura de incentivos para repartirlo o neutralizarlo. Si no es posible frustrar la amenaza en sí misma, se puede trasladar la defensa a la comunicación de la amenaza. Curiosamente, como ya apuntábamos más arriba (cap. 5) citando a Schelling, la ignorancia genuina puede ser una ventaja para un jugador si es reconocida y tomada en cuenta por el oponente.
No escuchar, no entender genuinamente la amenaza, impedir su transmisión mediante un corte de las comunicaciones, incluso hacer como si no se hubiera oído o entendido y continuar ignorándola, no tomarla literalmente en serio, mostrarse tan obstinado o irracional como para no ser capaz de evaluar sus consecuencias, es una defensa muy eficaz que puede desalentar al amenazante y que todos los niños aprenden intuitivamente en cuanto les puede ser de alguna utilidad. También nosotros utilizamos peligrosamente esta defensa cuando cruzamos decididamente un paso cebra fingiendo no ver al coche que se aproxima por nuestra izquierda y que pugna por comunicarnos la autorrestricción de su autonomía negociadora consistente en acelerar lo necesario para no poder frenar.
