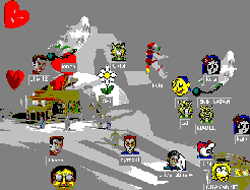Texto del profesor 2
![]()
1. Introducción
En la presentación de este tema pretendemos ofrecer las claves para comprender por qué recorrido y desde qué supuestos el término comunidad virtual se ha convertido, en estos últimos años, en un referente obligado para todos los que se sientan atraídos por la sociabilidad on-line.
Por esta razón, antes de iniciar el estudio del tema de las comunidades virtuales, os proponemos que examinéis lo siguiente: en primer lugar, comunidad es un concepto que esconde una multiplicidad de sentidos en función de los intereses de quien lo usa; en segundo lugar, aunque se refiere a una realidad escurridiza, las transformaciones que ha sufrido se han utilizado para señalar cambios importantes en nuestras sociedades (en este sentido, veremos cómo existen dos épocas –una a finales del siglo XIX y otra a finales del XX– en las cuales el tema de las comunidades y su desaparición adquiere cierta relevancia); en tercer lugar, si la etiqueta de comunidad ya era problemática, la expresión comunidad virtual no lo es menos y, por último, para comprender por qué ha tenido tanto éxito, es imprescindible descubrir y explicitar los intereses que intervienen en el uso de este concepto.
No se trata de un repaso exhaustivo, pero consideramos que se centra en los puntos neurálgicos de las controversias y en los fenómenos que se esconden en la etiqueta de CV (comunidad virtual). Nuestro objetivo es que, tras las lecturas que os ofrecemos, tengáis bastantes elementos para leer de manera crítica y reflexiva las publicaciones que se editan continuamente sobre comunidades virtuales.
2. Reflexiones en torno al concepto de comunidad
 | ||
"Al hablar sobre la comunidad parece muy normal exigir una definición del término ‘comunidad'. Ahora bien, todo intento por definirla parece condenado al fracaso" J. Ladd (1959) | ||
Cualquier definición de comunidad que se proponga desde las ciencias sociales se encuentra íntimamente relacionada con los intereses que tenga cada investigador. Veamos unos ejemplos significativos de la diversidad y heterogeneidad de definiciones, objetivos e intereses que podemos encontrar tras cada propuesta de definir comunidad.
- A finales del XIX, Ferdinand Tonnïes, en su libro Comunidad y asociación señalaba la existencia de dos grandes periodos en nuestra historia: en primer lugar, el denominado Gemeinschaft (basado, fundamentalmente, en comunidades constituidas sobre la base de relaciones interpersonales próximas, de afectividad y de experiencia compartida) y la Gesellscahft (la asociación entre personas que se reconocen mutuamente por las funciones que cumplen). Aunque históricamente el segundo surge del primero, no son modos que se excluyan siempre de forma mutua. Su relación es intrincada y compleja.
- Si lo que un investigador busca es circunscribir un caso concreto, proponer una descripción minuciosa o una definición a partir de su experiencia de campo, entonces nos podemos encontrar con una definición como la de William J. Goode (1957), que contempla 8 aspectos, todos ellos presentes a la hora de designar un determinado agregado –una profesión en este caso– como comunidad:
 | ||
"Puede, no obstante, llamarse comunidad en virtud de las siguientes características: 1.ª Sus miembros se hallan unidos por un sentido de identidad. 2.ª Una vez en ella, algunos pocos la abandonan, de modo que para la mayoría es un estatus final o continuado. 3.ª Sus miembros comparten unos valores comunes. 4.ª Existe un acuerdo sobre sus definiciones de roles, tanto respecto a los miembros como respecto a los que no son miembros. 5.ª Dentro de las áreas de acción común existe un lenguaje común que sólo en parte comprenden los de fuera. 6.ª La comunidad ejerce un poder sobre sus miembros. 7.ª Tiene unos límites, razonablemente, definidos, aunque no son físicos ni geográficos, sino sociales. 8.ª Aunque no produzca biológicamente a la siguiente generación, lo hace sociológicamente a través del control ejercido para efectuar una selección de los educandos en la profesión, y a través de los procesos de formación hace que estos nuevos miembros sufran un proceso de socialización adulta." William J. Goode (1957). "Community within a Community: The Professions". American Sociological Review, 22, 194. Cit. en N.J. Smelser (1967). Sociología (pág. 135). Madrid: Euramerica, S.A. | ||
- J. Bernard (1973) sugirió que se estableciese una distinción muy iluminadora de las dificultades con que nos encontramos a la hora de proponer unos rasgos definitorios a la comunidad. Se trata de la distinción entre comunidad y la comunidad. En esta última predominaría el elemento de localidad geográfica o espacio compartido: se relaciona con la dimensión sustantiva, situada de forma específica y geográfica. Por el contrario, comunidad se referiría a una cualidad social y psicológica genérica que encontraríamos en las diferentes formas de comunidad concretas y particulares, y que quedaría recogida con el uso del adjetivo comunitario. En este sentido de comunidad destacaríamos la presencia de un cierto grado de interacción social y un determinado tipo de vínculos (emocionales, intimidad, compromiso moral, cohesión social, continuidad temporal, etc.).

- Un sociólogo como, por ejemplo, N.J. Smelser (1967), defensor de un concepto más anclado en el territorio, en la línea de la escuela de Chicago, y alejado de cualquier definición según él "psicológica" de comunidad que se basaría en la percepción de sus miembros, se muestra muy crítico con el uso abusivo del término.

3. El "declive" de las comunidades tradicionales</P>
La desaparición de las comunidades tradicionales, fenómeno también conocido como el "declive de las comunidades", se ha reseñado dos veces en la historia de nuestras sociedades occidentales por parte de los sociólogos: en primer lugar, a finales del XIX y, en segundo lugar, en un periodo más reciente, gracias al éxito que ha tenido el concepto de comunidad virtual, se ha reavivado el tema. Estos últimos quince años vuelven a ser centro de polémica, tanto por lo que respecta a las CC.VV. como por lo que se refiere a las transformaciones ocurridas en la "vida real".
Presentamos tres textos sobre el declive de comunidad, pero no siempre se comparte una misma visión:

- H. Béjar (1988) comenta que los sociólogos de finales del XIX (Tönnies, 1984, págs. 33-71; Durkheim, 1987, págs. 267-270 y 300-307; Weber, 1993, págs. 33-125) consideran que el individualismo no aparece hasta que el orden comunitario no inicia su descenso. "Sólo la desaparición relativa de la comunidad y el consecuente debilitamiento de la conciencia colectiva permite la aparición del individuo como ser autónomo." (pág. 89).

- Más recientemente, K. Gergen (1992) advierte de la existencia de tres tipos diferentes, pero superpuestos, de comunidades en EE.UU. en los años ochenta y noventa como resultado del advenimiento de las TIC: la comunidad heterogénea; la comunidad fantasma y la comunidad simbólica, "cada una de las cuales reduce la capacidad de la persona para sustentar una cierta concepción de la realidad y los patrones de conducta individual acordes." (pág. 267).

- Finalmente, recomendamos la lectura de M. Castells (1998). Muy especialmente: capítulo 1, "Paraísos comunales: identidad y sentido en la sociedad red." Sobre todo cuando presenta sus tesis sobre la construcción de la identidad colectiva (págs. 28 a 34) y cuando presenta el peso de las comunidades territoriales locales a finales del siglo XX (págs. 83 a 88).
4. Comunidades virtuales
4.1. Introducción
A continuación, encontraréis el texto de Quentin Jones Virtual-Communities, Virtual Settlements & Cyber-Archaeology: A Theoretical Outline que os ofrecerá una versión de la historia y vicisitudes del concepto comunidad virtual.
4.1.1. Introducción al estudio de las comunidades virtuales
Comunidad virtual como CMO en grupo
El 5 de mayo de 1997, la edición europea del BusinessWeek eligió como artículo de portada "Comunidades de Internet: cómo dan forma al comercio electrónico" (Hof y otros, 1997). Este artículo de portada destaca hasta qué punto el término comunidad virtual se ha convertido casi en sinónimo de varias formas de CMO en grupo, incluyendo foros de listas de correo (Erickson, 1997); sistemas de chat como el IRC (Reid, 1991); los MUD y MOO (Turkle, 1996; Reid, 1994); áreas de debate basadas en la red (Hagel y Armstrong, 1997) y grupos de noticias Usenet (consultad Kollock y Smith, 1994 junto con Smith, 1992). No existía discusión en el artículo del BusinessWeek sobre si los debates de CMO en grupo son "comunidades" verdaderas, sino sobre si comunidad, en contraposición a contenido, se puede utilizar para animar a la gente a volver a una parte particular del ciberespacio por beneficio comercial. En una línea similar, Hagel y Armstrong (1997), en "Net Gain", argumentan que las comunidades virtuales son unas enormes herramientas de marketing para los negocios. Definen las comunidades virtuales como un espacio mediado por ordenador donde hay una integración de contenido y comunicación con énfasis en el contenido generado por los miembros. También sostienen que las primeras comunidades virtuales estaban compuestas por científicos que usaban Internet, o sus predecesores, para compartir datos, colaborar en investigaciones e intercambiar mensajes.
Comunidad virtual como una nueva forma de comunidad
No todos los autores que han tratado sobre la comunidad virtual están de acuerdo con la espartana posición adoptada por Hof y otros, y Hagel y Armstrong arriba indicada. Rheingold, uno de los primeros populizadores del término comunidad virtual, nos proporciona una definición más emotiva en su libro The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier (Rheingold, 1993). Según Rheingold, "las comunidades virtuales son agregaciones sociales que emergen de la Red cuando hay personas que continúan con esas discusiones públicas durante bastante tiempo, con el suficiente sentimiento humano como para formar redes de relaciones personales en el ciberespacio" (pág. 5). La definición de Rheingold es extremadamente popular y ha sido mencionada en muchas discusiones sobre comunidades virtuales (p.ej. Haupt; Overby, 1996; Johnston; Scime). Como se discute abajo, para los científicos sociales, en especial los sociólogos, la definición de Rheingold plantea muchas cuestiones, especialmente con respecto al concepto de comunidad. Esto se debe al hecho de que Rheingold razona mediante una serie de analogías con el mundo real, como el reclamo de tierras como propias, que las comunidades virtuales son, en verdad, nuevas formas de "comunidad". De hecho, Rheingold implementa que las comunidades virtuales son en realidad "un tipo de floración extrema de comunidad" (Jones, 1995; pág. 11). Aún más allá, Rheingold argumenta que "Siempre que las comunicaciones tecnológicas mediante ordenador son accesibles a personas en cualquier parte, inevitablemente construyen con ellas comunidades". Rheingold puede, de este modo, ser catalogado como un determinista tecnológico, puesto que mantiene que existe una relación predecible entre la tecnología y el comportamiento de la gente.
El debate sobre la validez de la posición de Rheingold ha despertado dudas sobre la existencia de las comunidades virtuales y el uso apropiado del término. Weinreich (1997) argumenta que la idea de comunidades virtuales "debe estar equivocada" porque "comunidad es un colectivo de redes emparentadas que comparten un territorio geográfico común, una historia común, y una escala de valores compartidos, normalmente enraizados en una religión común". En otras palabras, Weinreich rechaza la existencia de comunidades virtuales porque las discusiones de CMO en grupo no pueden encajar con su definición. La visión de Weinreich es similar a la presentada en un artículo del Critical Art Ensemble, "Utopian Promises - Net Realities", en el que afirman que " cualquiera, incluso con un conocimiento básico de sociología, entiende que el intercambio de información de ningún modo constituye una comunidad". Para examinar la validez de esta posición, es necesario un breve repaso de la literatura sociológica de las décadas previas al advenimiento de CMO en grupo. Este repaso mostrará la confusión con respecto al término y la sensatez de sugerir la existencia de comunidades basadas en CMO.
Sociología y comunidad virtual
En los años cincuenta, el análisis de las distintas definiciones de comunidad representó una próspera aplicación sociológica. Lo más importante fue el análisis de Hillery de noventa y cuatro definiciones en su trabajo Definitions of Community: Areas of Agreement (Hillery, 1955). A principios de los setenta, Bell y Newby escribieron que: "El concepto de comunidad ha sido tema de interés de sociólogos durante más de doscientos años, y aun así una definición satisfactoria en términos sociológicos parece tan remota como siempre" (Bell y Newby, 1973, pág. 21). Otros apuntaron que el hecho de que el término comunidad se pueda utilizar de varias maneras distintas disminuye su utilidad para propósitos de comunicación científica (Poplin, 1972). Esto es debido a que el término comunidad hace referencia a cosas diferentes, dependiendo de quién lo usa y en el contexto en que lo hace (Nelson, Ramsey y Verner, 1960).
Incluso el debate sobre la relación entre el espacio físico y la comunidad no es nuevo. En 1960, Nelson y otros escribieron: "la confusión de espacio con la comunidad misma es sin duda un resultado de la fuerte influencia del espacio sobre las relaciones humanas" (Nelson, Ramsey y Verner, 1960). Muy pronto, ya en 1973, Bernard, en The Sociology of Community, argumentó a favor de un tipo Kuhniano de revolución científica en nuestra comprensión del término comunidad, que tendría como resultado que dicho término fuese independiente del concepto de lugar. Bernard, de hecho, introduce la noción de comunidad virtual basada en CMO cuando escribe:
 | ||
La distribución de las personas en sistemas sociales dispersos no es sólo espacial, sino mental. Algunas personas están en una comunidad planetaria; otras en una comunidad nacional; y otras están en una comunidad cercada por sus limitados intereses. Los cuerpos de las personas pueden estar en un área espacial, pero no sus mundos sociales. El concepto de lugar tiene poco significado en este contexto. El concepto de comunalidad se propuso una vez para referirse a estas relaciones independientes de lugar. Ahora, las implicaciones para la comunidad de la independencia de lugar, como se muestra en estos nuevos tipos de relaciones, empiezan a ser abrumadoras. (Bernard, 1973, pág. 183) | ||
Así como los sociólogos no eran claros sobre el significado del término comunidad en las décadas previas al advenimiento de CMO en grupo, está claro que no todas las definiciones excluían la posibilidad de comunidades basadas en CMO. El estado actual de la cuestión no ha mejorado: como apunta el Dictionary of Sociology de Penguin, "El término comunidad es uno de los más elusivos y vagos en sociología y ahora en general no tiene significado específico".
No sólo algunas definiciones sociológicas permiten la posibilidad de "comunidades" basadas en CMO, sino que Stone (1991) sugiere que el término comunidad virtual se puede usar en un sentido más general. Según Stone, había "comunidades virtuales textuales" desde mediados del siglo XVII, "comunidades virtuales electrónicas" tras la invención del telégrafo e incluso otras basadas en radio y televisión. Stone apunta que "discutiblemente, uno de los mejores ejemplos de una comunidad virtual a finales del siglo veinte son los trekkies (admiradores de Star-Trek), un enorme y heterogéneo grupo parcialmente basado en el comercio, pero principalmente en un conjunto de ideas" (págs. 87-88). El amplio uso de Stone del término comunidad virtual se refiere claramente a un rango del fenómeno distinto al de otros autores. Esto remarca las dificultades asociadas para llegar a una definición ajustada del término que se base en un simple análisis etimológico.

Mientras que muchas definiciones sociológicas de comunidad no excluyen la posibilidad de que las comunidades virtuales sean unas nuevas formas de comunidad, las connotaciones asociadas a la palabra para algunos autores sugieren que se podría encontrar una etiqueta mejor. Por ejemplo, Shenk (1997), en Data Smog, argumenta que los CMO en grupo no fomentan comunidades, que son naturalmente inclusivas, sino que más bien se trata de "microculturas" limitadas. Shenk es un crítico representativo de la halagüeña visión de Rheingold de las comunidades virtuales. No obstante, él también usa el término en su libro para hacer referencia a ciertas formas de CMO en grupo (pág. 111). Parece que Shenk rechaza parte del bagaje ideológico (consultad Barbrook y Cameron en la "Californian Ideology" adjunto a la etiqueta de comunidad virtual de Rheingold y otros, más que el uso del término en sí para hacer referencia a una clase en particular de las CMO en grupo. Fernback y Thompson (1995), de modo similar, argumentan que "el término comunidad virtual es más indicativo de un conjunto de personas que son "virtualmente" una comunidad que de una comunidad real en el sentido nostálgico". Al mismo tiempo, Fernback y Thompson no rechazan el uso del término; de hecho, afirman específicamente que sus "comentarios no deben interpretarse como protestas contra la corrupción de un término", ya que la palabra comunidad tiene "un sentido dinámico".
Sumario: llevarse bien con lo virtual
Como apuntó Erickson (1997), aunque la comunidad virtual "es una atractiva noción provocadora, el concepto de comunidad no es siempre el más apropiado para describir un discurso en línea." En particular, la noción de comunidad ofrece poca ayuda a aquellos interesados en diseñar la infraestructura para el soporte de varias clases de CMO en grupo. Con anterioridad se señaló que el término comunidad virtual es considerado por muchos como sinónimo de una clase de CMO en grupo; sin embargo, no se han dado detalles en cuanto a qué caracteriza y distingue a esta clase de CMO en grupo de otras. También es evidente en la anterior revisión literaria que, para muchos, las comunidades virtuales son algo más que una simple serie de mensajes CMO: también son un fenómeno sociológico. Las dificultades asociadas al término comunidad virtual demuestran la necesidad de distinción entre el ciberlugar de una comunidad virtual y la comunidad virtual en sí.
4.1.2. Definición y caracterización de asentamientos virtuales
La necesidad de distinguir entre los mensajes CMO de una comunidad virtual y la comunidad virtual en sí crea un dilema similar en forma a aquellos afrontados por otras disciplinas. Por ejemplo, tras siglos de debate sobre el problema mente-cuerpo, la psicología ahora distingue entre la cognición y el comportamiento observable. Del mismo modo, es necesario distinguir entre una comunidad y su material para determinar cuándo una serie de CMO en grupo demuestra la existencia de una comunidad virtual. Por lo tanto, habrá que distinguir entre el ciberlugar en el que una comunidad virtual actúa, que se denominará asentamiento virtual, y las comunidades virtuales en sí.
Características definitorias
Para que un ciberlugar con un CMO en grupo asociado sea catalogado como un asentamiento virtual, es necesario que cumpla una mínima serie de condiciones. Son las siguientes: (1) un nivel mínimo de interactividad; (2) una variedad de comunicadores; (3) un nivel mínimo sostenido de miembros afiliados; (4) un espacio-público-común virtual donde se lleva a cabo una parte significativa de las CMO en grupo interactivas. La noción de interactividad se demostrará central para los asentamientos virtuales. Más allá, se verá que los asentamientos virtuales se pueden definir como un ciberlugar que está delineado simbólicamente por temas de interés y que en ellos se lleva a cabo una proporción significativa de las CMO en grupo interactivas e interrelacionadas. Por lo tanto, la existencia de un asentamiento virtual demuestra la existencia de una comunidad virtual asociada.
1. Nivel mínimo de interactividadAlgunos sociólogos (Minar y Greer, 1969) han argumentado que nuestro conocimiento de comunidad comienza con un examen de interacción y esto lleva a un compromiso con un lugar y grupo dado. Tanto las comunidades como las comunidades virtuales están compuestas por "grupos". Homans (1951), en su obra sociológica seminal The Human Group, define grupo de la siguiente manera:
 | ||
"Un grupo de personas que se comunican entre sí, a menudo durante una temporada, y que es lo bastante reducido como para que cada persona pueda comunicarse con todas las demás, no por medio de terceras personas, sino cara a cara" (pág. 1) | ||
Pasó a escribir:
 | ||
"A esto los sociólogos lo llaman el grupo primario. Un encuentro fortuito de personas vagamente conocidas no cuenta como grupo." "Es posible clasificar un grupo cuantitativamente distinto de otros simplemente contando las interacciones." | ||
El impacto de las nuevas tecnologías sugiere que nuestro conocimiento de lo que forma un grupo primario humano debe cambiar radicalmente. La comunicación en grupo interactiva ya no requiere una comunicación cara a cara y no está restringida a unas cuantas personas. El alcance de dependencia que tienen las comunidades virtuales de la comunicación interactiva representa un distanciamiento significante de las más tradicionales formas de medios de comunicación con las multitudes (Newhagen y Rafaeli, 1996) y acentúa la necesidad de un cambio paradigmático por parte de los investigadores de los medios de comunicación. El hecho de que la comunicación sea mediada por ordenador hace que sea considerablemente más fácil "contar" y "clasificar" las "interacciones" en grupo. Además, el advenimiento de las comunidades virtuales ha remarcado aún más la importancia de las interacciones humanas.
Los términos interactividad, interactivo y comunicación interactiva, como se usan en este artículo, hacen referencia al concepto definido por Rafaeli (Rafaeli, 1984, 1988, 1990; Sudweeks y Rafaeli, 1994). La interactividad no es una característica del medio. Es el alcance de la relación que tienen entre sí los mensajes en una secuencia, y de la referencia de los mensajes más tardíos a mensajes anteriores. "Interactividad es una expresión de la extensión en la cual, en una serie dada de intercambios de comunicaciones, cualquier tercera transmisión o posterior está relacionada con el grado en que intercambios previos hacen referencia a transmisiones incluso anteriores" (Rafaeli, 1988, pág. 111).
Esta definición de interactividad reconoce tres niveles de comunicación: comunicación bidireccional no interactiva, comunicación reactiva (o cuasi-interactiva), y comunicación plenamente interactiva. La comunicación bidireccional está presente tan pronto como los mensajes fluyen bilateralmente. La comunicación reactiva se da cuando, además de un intercambio bilateral, los mensajes posteriores hacen referencia a otros anteriores. La comunicación plenamente interactiva requiere que mensajes posteriores en cualquier secuencia tengan en cuenta no sólo los mensajes precedentes, sino también la manera en que eran reactivos los mensajes previos. De este modo, la interactividad forma una realidad social.
La literatura referente a comunidades virtuales insiste en que la comunicación interactiva es un condición necesaria para que una serie de mensajes CMO demuestren la existencia de una comunidad virtual. Por ejemplo, Smith (1992) define la comunidad virtual como "un grupo de interacciones multilaterales continuas que ocurren prioritariamente en ordenadores conectados vía red de telecomunicaciones y por medio de ellos". Cuando Rheingold (1993) asevera que las comunidades virtuales proceden de "discusiones públicas con el suficiente sentimiento humano como para formar redes de relaciones personales en el ciberespacio" y Erickson (1997) que las comunidades virtuales son " conversaciones a largo plazo, mediante ordenador", ambos están indirectamente reconociendo la naturaleza interactiva de las comunidades virtuales. Esto se debe a que las discusiones/conversaciones significativas a largo plazo requieren interactividad.
El requisito para un nivel mínimo de interactividad nos permite excluir una variedad de clases de CMO de la categoría de comunidad virtual. Por ejemplo, una lista de correo donde los suscriptores reciben noticias e información, pero no pueden llevar a cabo discusiones interactivas con otros suscriptores no se clasificaría aquí como comunidad virtual.
2. Variedad de comunicadoresLa segunda condición necesaria, una variedad de comunicadores, está vinculada a la primera condición de interactividad. Está claro que si hay sólo un comunicador, no puede haber interactividad. Aún más, los autores universalmente relacionan el término con CMO en grupo, donde existen más de dos comunicadores, es decir, más de dos individuos que envían sus mensajes al espacio-público-común de la comunidad virtual (consultad más abajo). Si la variedad de comunicadores (más de dos) es una condición necesaria, nos resulta posible excluir de la categoría de comunidad virtual la mayoría de las preguntas e interacciones de bases de datos.
3. Espacio-público-común donde ocurre una parte importante de las CMO en grupo interactivas de la comunidadEs ampliamente conocido que las comunidades virtuales existen en el ciberespacio. Artículos que tratan de la comunidad virtual con frecuencia hablan de sus "habitantes" (Paccagnella, 1997), de "qué" ocurre en ellas y de "dónde" se puede encontrar la comunidad virtual estudiada (p.ej. Smith, 1992). Esto se debe a que, como Jones (1995) señaló, "la comunicación mediante ordenador es, en esencia, espacio creado socialmente" (pág. 17). Otros autores han observado la conexión entre el espacio público común-virtual y la comunidad virtual. Fernback y Thompson (1995) definen las comunidades virtuales como "relaciones sociales formadas en el ciberespacio mediante reiterado contacto dentro de un límite específico o lugar (p.ej. una conferencia o línea de chat) que está simbólicamente definido por un tema de interés". Por lo tanto, según Fernback y Thompson, una comunidad virtual necesita un lugar virtual. Al mismo tiempo, una comunidad virtual no equivale a su ciberespacio.
Si argumentamos que una condición necesaria para las comunidades virtuales es la existencia de un lugar virtual, esto posibilita la distinción entre comunidad virtual y otras categorías de CMO. Esto es debido a que este requerimiento distingue un asentamiento virtual de una comunicación privada donde los mensajes van directamente de un individuo a otro sin un lugar virtual común. Se puede observar un proceso similar en asentamientos humanos no virtuales donde frecuentemente hay parte de coincidencia en la ciudadanía y lealtades y donde existe una variedad de estructuras sociales. A la vez que la noción de espacio público común plantea la cuestión de cuándo un área de ciberespacio se compone de uno o de muchos asentamientos virtuales.
La colección completa de grupos de noticias Usenet no se puede considerar como una única comunidad virtual (o único asentamiento virtual) porque no es un lugar simbólicamente delineado, sino que más bien se trata de miles de lugares individuales. Por otro lado, un grupo de noticias individual o una colección de grupos de noticias relacionados podrían tener una comunidad virtual asociada. Un servidor IRC que contenga cientos de canales no relacionados tampoco indicaría la existencia de una única comunidad virtual exactamente por la misma razón, aunque un único canal o una pequeña colección de canales sí podrían. Al mismo tiempo, la actividad en un canal de IRC individual no demuestra la existencia de una comunidad virtual porque quizá no represente un grado significativo de interactividad de CMO en grupo. Un servidor de listas que controla grupos de discusión por correo electrónico tampoco debería considerarse como comunidad virtual porque la delineación simbólica ocurre en el nivel de grupos de correo electrónico individual.
Hasta cierto punto, la cuestión de los límites de una comunidad virtual es un nuevo asunto. Es ampliamente aceptado que las primeras comunidades virtuales procedieron de los servicios de bulletin board (BBS) en línea de mediados de los años setenta. Probablemente, estos primeros BBS fuesen precisamente asociados a la etiqueta de comunidades virtuales porque se reunieron las necesarias condiciones especificadas. De todos modos, se trata de una cuestión empírica para la cual los datos históricos pueden estar disponibles o no. Estos primeros sistemas no estaban originalmente conectados a Internet y, por tanto, a menudo se atendían por localidades geográficas. (Rafaeli, 1986; Rafaeli y LaRose, 1991; Rafaeli y LaRose, 1993). Era probable que los usuarios participaran en muchas áreas de discusión contenidas en el BBS, así que la interacción del usuario se encontraba con frecuencia en el nivel del BBS. El espacio público común era el BBS en sí.
Uno de los primeros BBS fue The Well (‘el pozo'). Se ha descrito como "la comunidad en línea con mayor influencia del mundo" (Hafner, 1997). Varios de los textos tratados en este documento han usado The Well como su modo ejemplar de comunidad virtual (p.ej. Rheingold, 1993, 1994; Smith, 1992). "Durante bastante tiempo, The Well fue una reunión íntima, un lugar donde casi todos tomaban una posición en casi cada discusión que surgía" (Hafner, 1997, pág. 100). En este caso, la comunicación interactiva fue delineada en el nivel de The Well más que en el de áreas individuales de discusión. The Well ha crecido exponencialmente desde sus días pioneros, y ha suscitado la cuestión de si, hoy día, se debería considerar como una comunidad virtual o más bien como una región/ciberlugar que contiene muchas comunidades virtuales. En el momento del escrito había más de 260 conferencias funcionando en The Well. Los administradores de sistemas de The Well en la actualidad lo describen como "un grupo de aldeas electrónicas que vive en Internet", y sugieren que ellos también se ven sosteniendo un número de comunidades virtuales. El desarrollo de The Well demuestra el modo en que una única comunidad virtual puede crecer hasta convertirse en muchas comunidades virtuales y la importancia de delinear límites de asentamientos virtuales mediante un examen tanto de su comunicación interactiva como de su división simbólica vía tema de discusión.
La revisión anterior suscita varias cuestiones. En primer lugar, es posible objetar la inclusión de espacio-público-común como una condición necesaria porque excluye la posibilidad de que las comunidades virtuales se puedan formar sin un sentido de ciberlugar. De todos modos, se apuntó que sin la noción de espacio público común, la noción de comunidad virtual pierde su valor al pasar a ser indistinguible de otras muchas formas de CMO. En segundo lugar, de la discusión sobre interactividad y la variedad de comunicadores, se deduce que el espacio público asociado a las comunidades virtuales contiene CMO en grupo interactivas. Finalmente, la definición de Fernback y Thompson se puede resumir de la siguiente manera: una comunidad virtual es un grupo de relaciones sociales forjadas mediante un asentamiento virtual.
4. Un nivel mínimo de afiliación sostenidaAlgunos autores han argumentado que las comunidades virtuales son "conversaciones mediadas por ordenador, a largo plazo, entre grandes grupos" (Erickson, 1997), y han sugerido que para que una CMO en grupo sea clasificada como comunidad virtual, debería tener algún grado sostenido de miembros asociados. El nivel de la estabilidad de los miembros asociados requerido para un nivel razonable de interactividad también se relacionará con la densidad de mensajes de CMO (envío de mensajes por unidad de tiempo). Por ejemplo, IRC tiene una relativa alta densidad de envíos en comparación con muchas listas de correo electrónico y por eso no requiere la misma estabilidad de asociados para producir discusiones interactivas. Este requerimiento sugiere que merece la pena investigar sobre la estabilidad de los miembros de varias comunidades virtuales para determinar hasta qué punto los patrones de miembros asociados pueden convertirse en destructivos para la supervivencia y comunicación de la comunidad.
(Quentin Jones. Departamento de Administración y Dirección de Empresas. Universidad hebrea de Jerusalén. JCMC 3 (3) Diciembre 1997.)
4.2. Las comunidades virtuales: un nuevo tipo de comunidad
 | ||
‘"Virtual community' is certainly among the most used, and perhaps abused, phrases in the literature on Computer-mediated-communication . (CMC)" Wilbur (1997) | ||
Acabamos de analizar cómo el término comunidad virtual ha tenido mucho éxito fuera del ámbito de la reflexión sociológica y antropológica, estrechamente vinculado al mundo del e-commerce: comunidad virtual como intermediario entre las personas particulares y los proveedores de productos y servicios –donde las comunidades virtuales constituyen un instrumento muy útil para conseguir que las personas sean fieles a los productos y a los servicios, puesto que se convierten en garante de calidad y confianza. Desde esta perspectiva, se suele identificar una comunidad virtual con un espacio electrónico (webs, portales, listas de distribución, foros). Existen múltiples sitios web en Internet que ofrecen espacios de comunicación junto a otros productos y que se denominan a sí mismos comunidades virtuales.
También hemos visto, siguiendo a Quentin Jones, una cuestión que nos deberíamos plantear es si cualquier tipo de sitio web en Internet se puede considerar una comunidad virtual sin más matices o restricciones. En otras palabras, si tiene sentido asociar espacio a comunidad, o es necesario otorgar al concepto de comunidad virtual un sentido más dinámico.
Algunas voces críticas con la utilización del concepto de comunidad para referirse a estos agregados sociales que surgen de la Red argumentan que este término es abusivo. En contraposición, prefieren hablar de seudocomunidades o, incluso, niegan su existencia.
A continuación, os proponemos un esquema de las principales maneras como se ha conceptualizado el término CV. Como podréis observar, no son definiciones excluyentes; a veces, se agrupan diferentes características o rasgos definitorios en una misma definición de CV. Como comentábamos con respecto a la definición de comunidad, todo depende de los intereses y objetivos de quien lo utilice.
|
Comunidad virtual como resultado de la interacción y comunicación entre sus miembros "As a framework for the examination y will look at the virtual community as a communication system, its inhabitants as signallers and receivers" Donath, Judith S. (1996). "Identity and Deception in the Virtual Community" [on-line] |
|
Comunidad virtual como resultado de compartir unos mismos intereses "[V]irtual communites [are] passage points for collections of common beliefs and practices that united people who were physically separated" Sandy Stone (1991, pág. 85). En: S.G.Jones (1998). "Information, Internet and Community: Notes Toward an Understanding of Community in the Information Age" (pág. 15). |
|
Comunidad virtual como emergencia de una cultura o subcultura "La communauté virtuelle est un niveau de conscience, c'est-à-dire d'interprétation, donc un niveau culturel; c'est la communauté, autant que le petit groupe et l'individu, qui donne un sens à l'information" Harvey, Pierre-Léonard (1995). Cyberspace et communautique (pág. 29). |
|
Comunidad virtual como espacio construido. " CMC […] not only structures social relations, it is the space within which the relations occur and the tool that individuals use to enter that space. It is more than the context within which social relations occur (although it is that, too) for it is commented on and imaginatively constructed by symbolic processes initiated and maintained by individuals and groups" Jones, (1995, pág. 16). En: Fernback (1997). "The individual within the Collective: Virtual Ideology and the Realization of Collective Principles" (pág. 37). |
|
El poder de las comunidades virtuales "Community" permits representation. Thus to deny a group the status of community is to deny them their due representation in the public sphere. With this in mind, let us return briefly to the debate about online community and expose the political motives behind some of its terminology" Watson, N. (1997). "Why We Argue About Virtual Community: A Case Study of the Phish.Net Fan Community" (pág. 129). |
|
Comunidad virtual como red social "[...] community do not have to be solidary groups of densely knit neighbors but could also exist as a social networks of kin, friends, and workmates who do not necessarily live in the same neighborhoods. It is not that the world is a global village, but as McLuhan originally said, one's "village" could span the globe. This conceptual revolution moved from defining community in terms of space –neighborhoods- to defining it in terms of social networks" Wellman, B.; Gulia, M. (1999) "Virtual communities as communities. Net surfers don't ride alone" (pág. 169). |
5. Líneas y temas de investigación asociados al tema de las comunidades virtuales
En este apartado haremos, en primer lugar, un comentario general sobre la naturaleza metodológica de las investigaciones empíricas que se han llevado a cabo con la etiqueta de las CC.VV. y, en segundo lugar, propondremos un breve repaso por algunos de los temas que ya han pasado a ser clásicos en este ámbito de investigación.
a) Los trabajos empíricos sobre los que se apoya buena parte de la investigación dentro del ámbito de las comunidades virtuales basan, de forma mayoritaria, su trabajo de campo en la apropiación (Baym, 1998) y uso de los canales de IRC o chats; los MUD; los MOO; foros; listas de distribución; listas de discusión y correo electrónico.
De estas investigaciones, muy pocas son de tipo etnográfico, es decir, que incluyen información de primera mano que proviene de la observación participante del investigador en los espacios electrónicos, mientras que otras analizan datos que provienen de entrevistas (on-line u off-line) hechas a los actores y actrices de estos espacios electrónicos. Hay un grupo de investigaciones cuyos resultados están basados en cuestionarios o entrevistas muy estructuradas (realizadas on-line u off-line). Finalmente, desde la psicología, encontramos un buen número de investigaciones experimentales.
Los primeros científicos que llevaron a cabo trabajos de campo sobre el tema, (Turkle, Reighnold, entre otros) fueron ellos mismos, durante largos periodos de tiempo, actores y actrices de estos espacios electrónicos. Por esta razón, en muchas de sus publicaciones encontramos referencias a las propias experiencias, descripciones narradas en primera persona. Podríamos decir que éste es un aspecto que caracteriza a este ámbito.
b) Con la etiqueta de comunidad virtual encontraréis una gran dispersión de temas y ámbitos o líneas de investigación. Aun así, en general se puede observar un cierto orden entre éstos. En efecto, se ha producido una importación de los temas y enfoques que cualquier especialista en ciencias sociales reconocería como clásicos de su ámbito. De alguna manera, salvo unos pocos casos, no se ha adoptado una perspectiva interdisciplinaria e integradora, y se continúa reproduciendo una geografía de parcelas estancas incomunicadas sobre los diferentes fenómenos psicosociales, sociales y culturales que, asimismo, conocemos como sociabilidad on-line.
La pragmática de la CMO
La pragmática de la CMO (o ciberpragmática) aplica el mismo marco teórico-conceptual y metodológico de la pragmática lingüística en el estudio del lenguaje, discurso, conversación y comunicación on-lines. Con relación al análisis de los usos lingüísticos en línea, también encontramos el análisis del discurso mediatizado por ordenador (ADMO) (Susan C. Herring (2001). "Análisis del discurso mediatizado por ordenador: estado de la cuestión"), que constituye una aproximación que combina, fundamentalmente, la lingüística, la retórica y la semiótica. Los temas que encontramos con más asiduidad con estas dos rúbricas son: la conversación electrónica (María Valentina Noblia (2000). "Conversación y comunidad: los chats en la comunidad virtual"); las CC.VV. como comunidades de habla (John Paolillo (1999). "The Virtual Speech Community: Social Network and Language Variation on IRC"); lenguaje, género y etnia (Susan C. Herring (2000). "Gender differences in CMC: Findings and Implications"); la creación de ideolectos y jergas; los rasgos pragmáticos de la oralización del texto (Judith Donath; Karrie Karahalios; Fernanda Viégas (1999). "Visualizing conversation"); la transformación de las estrategias discursivas y de la interacción mediatizada por ordenador (turnos de habla, los pares de adyacencia, etc.) (E. Sean Rintel; J. Mulholland; J. Pittam (2001). "First things first: Internet Relay Chat Openings"); estudio de las implicaciones pragmáticas de la CMO; los juegos del lenguaje y la cortesía (Anna Gicognani; Mary Lou Maher (1997). "Design speechs acts –"How to do think with words" in virtual communities"); uso y sentido de los emoticonos y dibujos ACSI (Paolo Cordone (1998). "A short analysis of verbal and visual elements in the English of Word Wide Web pages"), cohesión y coherencia del discurso mediado por el ordenador (Susan C. Herring (1999). "Interactional coherence in CMC"); la estructura de los e-mails (Judith Donath; Karrie Karahalios; Fernanda Viégas (1999). "Visualizing conversation"), etc.
La interacción on-line
La interacción on-line se encuentra en el centro de las discusiones sobre la naturaleza de los encuentros sociales mediatizados que tienen lugar en las comunidades virtuales desde la sociología y la psicología social (S.G. Jones (1998). "Information, Internet, and Community: Notes Toward an Understanding of Community in the Information Age"; Sheizaf Rafaeli y Fay Sudweeks (1997). "Networked Interactivity"; Agnès Vayreda; Francesc Núñez y Laia Miralles (2001). "La interconnectivitat com a model d'anàlisi de la interacció en espais electrònics"; Geoffrey Z. Liu (1999). "Virtual Community Presence in Internet Relay Chatting"; Michael Jakobsson (1999). "Why Bill was Killed –Undestanding social interaction in virtual worlds"). Por norma general, se ha importado el concepto de interacción cara a cara (face-to-face) para su descripción y comprensión, lo cual da lugar a una larga literatura sobre el fenómeno de la descorporeización y sus consecuencias dentro y fuera de Internet (T. Erickson (1996). "Social Interaction on the Net: Virtual Community as participatory genre").
Las investigaciones sobre la formación de impresiones (David Jacobson (1999). "Impression Formation in Cyberspace"); las emociones, el fenómeno del cibersexo, las marcas de la identidad étnica y cultural (Lisa Nakamura (2000). "Race In/For Cyberspace: Identity Tourism and Racial Passing on the Internet") y de género (Byron Burkhalter (1999). "Reading race online: discovering racial identity in Usenet discussions"; Jodi O'Brien (1999). "Writing in the body: gender (re)production in online interaction") o el cambio de género también se ubican en este contexto. (Shannon McRae (1997). "Flesh Made Word: Sex, Text and the Virtual Body").
La calidad y la cantidad de la interacción necesarias para la supervivencia de una comunidad virtual también han sido motivo de preocupación e investigación. En este sentido, se ha ido desarrollando una serie de conceptos que buscan traducir la interacción en términos de interconectividad entre mensajes (Sheizaf Rafaeli (1984, 1986, 1988, 1990); Sheizaf Rafaeli y R. Larose (1991, 1993)) y, de forma paralela, se ha problematizado el mismo concepto de participación: ¿qué significa participar en un espacio electrónico?, ¿qué implica llegar a ser un participante legítimo en una comunidad electrónica?, ¿qué estatuto debemos dar a los lurkers?, ¿qué papel juega el auditorio en una comunidad on-line? (James DiGiovanna (1996). "Losing your voice on the Internet"; Agnès Vayreda; Francesc Núñez y Laia Miralles (2001). "La interacción mediatizada por ordenador"; Míriam Toribio Morales (1998). "Descripción y análisis de la interacción que se lleva a cabo a través de las nuevas tecnologías").
Las dinámicas internas y la estructura de las comunidades virtuales

Las dinámicas internas y la estructura de las comunidades virtuales se han convertido en otra línea importante con gran resonancia entre los psicólogos sociales. De este modo, encontramos investigaciones sobre el establecimiento de funciones (Anna Gálvez y Agnès Vayreda (2001). "Entornos virtuales y transformación de las dinámicas grupales"), liderazgos, los grupos de discusión (T. Connolly (1997). "Electronic Brainstorming: Science meets technology in the group meeting room"); la constitución, mantenimiento y cambio de normas; las estrategias de moderación de grupos electrónicos (Míriam Espinosa Villareal (1999). "Estrategias de moderación como mecanismo de participación y construcción de conocimientos en grupos de discusión electrónicos"); las fórmulas más usuales para la resolución de conflictos (castigos públicos, ostracismo) y comportamientos disruptivos (flame, errores, spam, etc.) (Margaret L. McLaughlin; Kerry K. Osborne y Christine B. Smith (1995). "Standards of Conduct on Usenet"; Charles J. Stivale (1997). "Spam: Heteroglossia and Harassment in Cyberspace"; Millard, William B. (1997). "I Flamed Freud: A case study in Teletextual Incendiarism"); las agresiones como las violaciones (Julian Dibbell (1998). "A Rape in Cyberspace"; Richard C. McKinnon (1997b). "Virtual Rape"); los comportamientos de apoyo, el altruismo, la ayuda, la cooperación (Rheingold (1993). "The Virtual community", Peter Kollock (1999). "The economies of online cooperartion: gifts and publics goods in cyberespace").
Los tipos y las estructuras de poder
Los tipos y las estructuras de poder que emergen dentro de las comunidades virtuales también han sido motivo de análisis. De este modo, por ejemplo, E. Reid (Elizabeth Reid (1999) "Hierarchy and power: social control in cyberspace") examina las dinámicas de poder y los métodos de control social en dos tipos de MUD y aporta datos sobre los castigos públicos, la humillación y el ostracismo que, según la autora, marcan formas medievales de las tecnologías del castigo. Du Val analiza diferentes fuentes de control social en los MUD (Anna Du Val Smith (1999). "Problems of conflict management in virtual communities"). Por otro lado, McKinnon, además de responder a la pregunta sobre el sentido del virtual punishment en el contexto del LambdaMOO y de considerar que el castigo es efectivo, propone una interesante tipología entre castigos corporales y castigos no corporales (Richard C. McKinnon (1997a). "Punishing the Persona: Correctional Strategies for the Virtual Offender").
En las CC.VV., la constitución del prestigio pasa por una resignificación de los estereotipos asociados directamente al género, edad, etnia, etc. Otra fuente de prestigio viene dada por los saberes y competencias localmente valorados. Por ejemplo, el conocimiento que uno tiene como admirador (Nessim Watson (1997). "Why We Argue About Virtual Community: A Case Study of the Phish.Net Fan Community"); los saberes enciclopédicos y un determinado estilo y gracia en la escritura en el foro de Humanidades analizado por nosotros (A. Vayreda; F. Núñez; L. Miralles (2001). "La Interacción mediatizada por ordenador: Análisis del Fòrum d'Humanitats i de Filologia de la Universitat Oberta de Catalunya").
La discusión sobre la naturaleza de los vínculos sociales
La discusión sobre la naturaleza de los vínculos sociales se ha convertido en un tema estrella que apunta directamente al corazón del mismo concepto de sociabilidad on-line. En este sentido, algunos investigadores se cuestionan si las relaciones y vínculos entre las personas que se han conocido en Internet, en un chat por ejemplo, son relaciones sinceras, estrechas y profundas y si son duraderas (Katie Argyle (1996). "Life After Death"; Barry Wellman; Milena Gudia (1999). "Virtual communities as communities. Net surfers don't ride alone"). Asimismo, se han preguntado sobre el carácter idóneo de hablar de relaciones de apoyo (más centradas en las relaciones y en recursos no materiales como la amistad, la compañía, etc.), o si es preferible pensar en relaciones especializadas o focalizadas (más centradas en las informaciones). (Howard Rheingold (1993). "The Virtual community"; Malcolm R. Parks (1996). "Making friends in cyberspace".)
La calidad, profundidad y duración de estos vínculos es un tema de discusión que ha llevado a realizar investigaciones empíricas para comprobar las diferentes hipótesis (Brittney G. Chenault (1998). "Developing personal and emotional relationships Via Computer-Mediated Communication"; Lynn Schofield Clark (1998). "Dating on the Net: Teens and the Rise of "Pure" Relationships"); los efectos del comportamiento desinhibido en la Red (John Suler (2001). "The Online Disinhibition Effect"); el humor (John Suler (1999). "Cyberspace Humor"); las relaciones amorosas (Robin B. Hamman (1996). "Cyborgasms. Cybersex Amongst Multiple-Selves and Cyborgs in the Narrow-Bandwidth Space of America Online Chat Rooms"; P.D. King (1999). The development of romantic Relationships through Computer-Mediated Communication: Synchronous vs. Asynchronous Interaction); las cibersexualidades o relaciones sexuales en la Red (Jenny Wolmark (1999). "Cybersexualities"); y un largo etcétera son ejemplos de los temas que preocupan a los investigadores.
El ciberactivismo
Internet se ha convertido, en opinión de bastantes investigadores, en una herramienta muy efectiva para la organización, coordinación y acción políticas. Con la etiqueta ciberactivismo se hace referencia a diferentes fenómenos. Por un lado, encontramos lo que se ha denominado democracia electrónica, que trata de cómo Internet puede potenciar la participación ciudadana en todos los niveles de representación (Artur Serra (1996). "Redes ciudadanas, ¿una alternativa para países en desarrollo?"; L. Navarro; Artur Serra (1996). "La societat civil protagonista de la era digital"; S. London (1997). "Civic networks"; Steve Cisler (1993). "Community Computer Networks"; Linda M. Harasim (ed.) (1993). "Global Networks"). Por otro lado, se ha documentado el surgimiento de nuevos movimientos activistas, de los cuales el más emblemático es, sin ninguna duda, el movimiento zapatista. ("A Rebel Movement's Life on the Web" (1998)). También se ha estudiado la generación de discursos alternativos referente a identidades minorizadas y silenciadas históricamente (C. Helen Palczewski (2001). "Cyber-movements, New Social Movements and Counter-publics"); pero también la reorganización y extensión de movimientos racistas (Susan Zickmund (1997). "Approaching the Radical Other: The Discursive Culture of Cyberhate"). Un fenómeno algo diferente lo constituye la aparición de lo que podríamos denominar movimientos propios, en el sentido de que lo que une y caracteriza a sus miembros es el hecho de ser miembro y usuario de Internet. Este tipo de activismo es el que ha provocado que Internet se defina como una comunidad global –movilización por el mantenimiento de Napster; para conseguir la tarifa plana, o para impedir el control de los contenidos on-line), o la subcultura del hacking como una forma de colectivo revolucionario organizado, fuertemente estigmatizado y criminalizado (Tacvbo (2001). "Hackers").
La idea de Internet como esfera pública en el sentido de Habermas está presente en la literatura de forma repetida (James A. Knapp (1997). "Essayistic Messages"). Como comenta Fernback (J. Fernback (1997). "The Individual within the Collective"), la comunidad on-line reproduce las estructuras de poder existentes, pero también las mina de una forma imprevisible, originando nuevas posibilidades de resistencia desde la comunidad y contra la cultura dominante. En este sentido, Dietrich (Dawn Dietrich (1997). "(Re)-fashioning the Techno-Erotic Woman: Gender and Textuality in the Cybercultural Matrix") presenta la discursivización del cuerpo como una manera de (re)imaginar una futura política feminista.